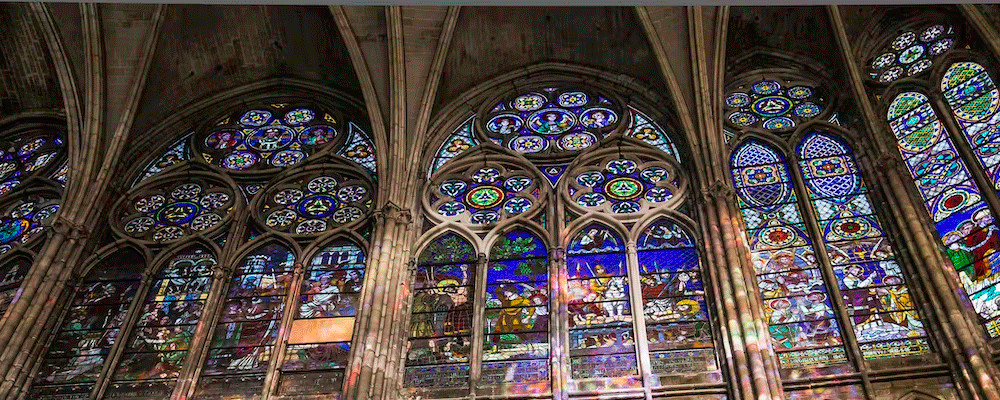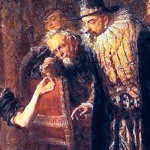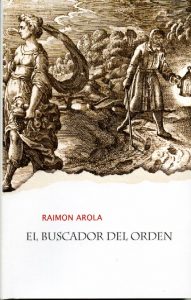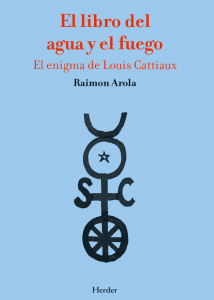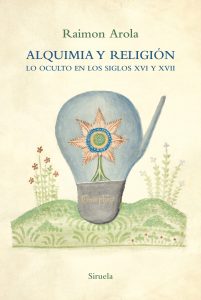Gregorio el Grande afirmaba, durante el periodo de las disputas iconoclastas, que las imágenes no debían ser adoradas pero que eran muy útiles para leer en ellas lo que no podía ser leído en los libros, terminando con el tópico de que las imágenes eran para iletrados. En este sentido, las imágenes servían para despertar la emoción pero también eran algo que debía ser inteligido.
En el mundo medieval, el valor de la imagen se fundaba en Cristo en tanto que imagen verdadera del Padre. Es decir, en Cristo se daba la visibilidad de lo invisible. Se estaría hablando, pues, de la imagen simbólica que era para los letrados, pues se necesitaba una mirada muy aguda para alcanzar las verdades invisibles a las que remitían las imágenes. En ellas, las verdades se volvían realidades por medio de la contemplación.
Otra de las funciones de la obra de arte era el conducir de la contemplación a la visión. Y en este sentido puede hablarse de una imagen sagrada, puesto que no refleja este mundo sino un mundo otro. Un ejemplo de ello serían las imágenes de Hildegard von Bingen, quien en un determinado momento “vio el cielo abierto” y comprendió el sentido de los libros santos Bingen. Aquella iluminación fue el origen de toda la obra de Hildegard que, por eso, se calificada de revelada, no sólo sus escritos sino también las imágenes.
También el abad Suger, inspirado por las teorías platónicas del Pseudo Dionisos influyó en el arte de la Edad Media que, todo él, refleja un cierto neoplatonismo puesto que desde el objeto se buscaba acceder a la idea, es decir, de lo visible a lo invisible