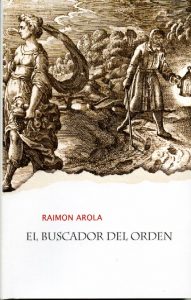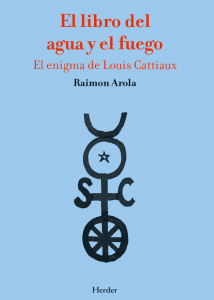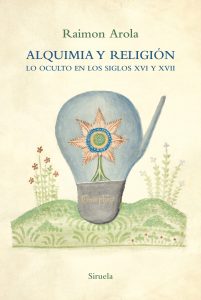La alquimia nació, según se dice, del comercio amoroso entre los ángeles del cielo u las mujeres de la tierra. Se trata naturalmente de una leyenda como las que pueblan los antiguos tratados de los alquimistas. Son historias extrañas en las que, por medio de símbolos y parábolas, se manifiesta la existencia de una realidad distinta de la que se experimenta habitualmente.
Se ha escrito que la alquimia es la búsqueda de lo que todavía no es para llevarlo hasta la perfección del ser. Las operaciones o metamorfosis que se suceden en este proceso y que ocurren en unos climas que no son de este mundo están en el origen de estas fábulas.
La fábula número cinco: Declaración de Adolfo
(Fragmento del «L’azoth ou le Moyen de faire l’Or caché des philosophes» de Basilio Valentin)
Después de que yo, Adolfo, siguiendo mi deseo, hubiera decidido ir a Roma, comencé el viaje a fin de dedicarme con más diligencia a la búsqueda del conocimiento de las artes más secretas.
Así, tras haber llegado hasta esa ciudad de tanto renombre y encontrándome una cierta noche fuera de mi albergue, muy debilitado a causa de las lluvias y tempestades que habían caído a lo largo del día, entré, para reposar, en una cierta caverna subterránea, de las que existen en gran número en Roma. Y en este lugar rogué a Dios Todopoderoso e imploré su asistencia. Mientras estaba en ayunas me sorprendió el sueño y me adormecí. Pero, a causa de la incomodidad del lugar, me desperté a medianoche y consideré la caverna que me servía de hospedaje. Entonces, mientras pensaba en las obras admirables de Dios Todopoderoso, y reflexionaba atentamente sobre las miserias de la vida humana, vine finalmente a razonar sobre los secretos y sobre la obra de los filósofos. Mientras reflexionaba profundamente sobre esta ciencia, me pareció oír un ruido en mi caverna, que, no obstante, cesó en el mismo instante. A pesar de ello, me asusté y temí que fueran brujos o ladrones.
De nuevo imploré la ayuda de Dios y divisé en lo más profundo de mi caverna, una lucecita, que creciendo poco a poco, insensiblemente, se aproximaba hacia mí. Debilitado por el terror, dudaba acerca de lo que debía hacer. En aquel mismo momento vi a un hombre muy resplandeciente y como aéreo que portaba sobre su cabeza una corona real adornada con estrellas. Al mirarlo atentamente y al considerar todas sus partes interiores, vi su cerebro que, al igual que un agua cristalina, se movía por si mismo, como las nubes. Su corazón me pareció como un carbúnculo rojo. El pulmón, el hígado, el ventrículo, la vejiga, eran puros, claros y transparentes como el cristal. El bazo y los demás intestinos también aparecían, pero sin rastro de hiel, y no tengo palabras para expresar la claridad y pureza de aquel hombre.
Cada vez más asustado por esta visión grité: «¡Señor mío y Dios mío, líbrame de todo mal!» Pero, acercándose, aquel hombre me dijo: «Adolfo, sígueme y te mostraré las cosas preparadas para ti, a fin de que puedas pasar de las tinieblas a la luz». Le respondí: «Ignoro quién sois, ¡qué el espíritu del Señor del cielo y de la tierra me guíe!» Me dijo por segunda vez: «Sígueme, pues como temes a Dios y me amas, te amaré igualmente y alabarás el nombre del Señor». Una vez dichas todas estas palabras, me hizo entrar en lo más profundo de la caverna, donde, al considerar más atentamente todas esas cosas, vi en su corona una estrella roja que relucía mucho, cuyos rayos penetraron todo mi cuerpo y mis entrañas. Su vestido era de lino blanco, sembrado de flores de diversos colores, entre los que principalmente el verde relucía en su interior. Además de todas estas cosas, un cierto vapor, siempre en movimiento, se elevaba desde su corazón hacia su cerebro y volvía a descender desde su cerebro hasta su corazón. Por fin, con su propia mano derribó la muralla provocando un ruido ensordecedor y desapareció de mi vista. De nuevo me hallé en las tinieblas y un nuevo temor se apoderó de mi alma.
Cuando salió el sol, encendí una bujía para visitar el interior de la caverna. Vi la muralla derruida y encontré un cofre de plomo. Cuando lo abrí encontré un libro cuyas hojas eran de corteza de haya. Sobre ellas estaba escrita, como recuerdo, la figura parabólica del viejo Adán. La leí día y noche, hasta que una voz me reveló este secreto y me dio a conocer un gran número de cosas admirables. Miré hacia el Mediodía, donde están los calientes leones, y los lugares sujetos a los Polos y al Septentrión, donde están las Osas. Canté alabanzas al Señor. Exalté su santo Nombre y conocí el misterio de este libro sellado con el sello de la naturaleza. Mostraré aquí este secreto del mismo modo como se hallaba escrito en aquel libro.