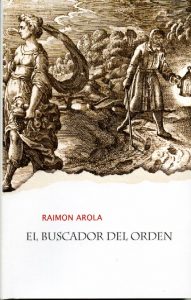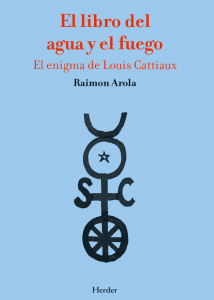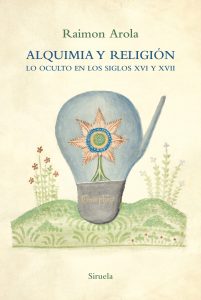Prefacio
Querida amiga: Acabo de recibir las últimas correcciones, espero, de nuestros relatos y con ellos tu propuesta de llamarlos Pequeñas alegrías, ¿cómo podrían resumirse mejor los pensamientos intercambiados a lo largo de los dos años que hemos estado trabajando para dar forma a nuestros cuentos?
Siempre me he sentido seguro con tus decisiones, sobre todo cuando aparecen inesperadamente, como si la cosa no fuera contigo. Entonces las palabras acuden a rescatar las realidades perdidas y dan nombres exactos a las existencias.
Pequeñas alegrías es el término perfecto que define los desordenes ilusionados de nuestros pensamientos. Queríamos hablar de lo que nos apasiona sin tener que servirnos de discursos aburridos sino intentando distraer. Pero era un propósito vago, pues, efectivamente, no se trata de “distraer” sino de “alegrar” y ahora comprendo la diferencia. Distracción es sinónimo de evasión, un intento de escapar de la realidad que nos hiere. Alegrar, tal como lo entiendo, sería proponer acuerdos espirituales, abrir caminos de amor que permitan el avance de los deseos más íntimos de los corazones, aquello que es más propio y personal pero que también es lo más común, para que las causas del dolor y de la tristeza se conviertan en motivos de conocimiento
El espíritu del hombre se alegra cuando ve reflejadas en el exterior sus propias inquietudes, sus distintos modos de búsqueda. Tu y yo, sin ir más lejos, hemos vivido también la alegría que proporciona la aventura de reconocerse el uno en el otro mediante los cuentos. Quizá, al final sólo sirvan para eso.
Así, si no cambias de opinión, ni surge un imprevisto, nos vemos el viernes en mi casa, que es la tuya, para poner el punto final a los cuentos.
Li Quan y el tiempo
Li Quan era el mayor de los cinco hijos de un alto funcionario de la corte de Xung. Su infancia y juventud fueron de duro aprendizaje para que, a su debido tiempo, pudiera continuar la tarea de su progenitor. A los veintiún años dominaba a la perfección el oficio de funcionario principal de los dominios de Xung. Era capaz de llevar las cuentas de los palacios y las demás posesiones de su señor, podía controlar las cosechas y distribuir los trabajos entre los obreros, también era un gran letrado, pues no sólo copiaba los escritos antiguos, sino que además, los comentaba con autoridad, e, incluso, escribía nuevas reflexiones o poemas para actualizar el pensamiento de los sabios. Por eso, el señor de Xung le concedió el privilegio de empezar su formación para ser uno de los jefes espirituales encargados de cuidar de la salud moral de sus territorios.
El aspecto discreto del joven Li Quan, delgado y no muy alto, disimulaba unas cualidades tanto físicas como intelectuales que le habían ganado el respeto de sus conciudadanos. Hacia poco más de cinco meses que había contraído matrimonio con la hija menor de una antigua familia que trabajaba a las órdenes de su padre. Su esposa estaba embarazada, y Li Quan deseaba que fuera un varón para que, en su momento, su hijo aprendiera su oficio, como él lo aprendió de su padre, éste del suyo y, así, hasta perderse en tiempo, donde no alcanza la memoria.
La vida de Li Quan era ordenada, casi monótona, con pocas perspectivas y ninguna necesidad de cambiar. Su única ambición era poder cumplir lo mejor posible sus obligaciones para con el señor de Xung. Cada día, después de ayudar a su padre en sus múltiples quehaceres, Li Quan se concentraba en copiar los textos clásicos de los sabios tradicionales del taoísmo. También escribía bellos poemas. En realidad, esto era lo que más le gustaba. Cuando podía, se sentaba apoyado en la puerta de su estudio y pasaba las horas contemplando lo cambios que se producían en la naturaleza, reflexionando sobre ellos y, algunas veces, componiendo encendidos poemas a su belleza mutante. Escribía sobre la luna clara, la noche oscura, las hierbas humildes, los bambúes altivos, o sobre los reflejos del sol encerrados en las gotas de rocío, sólo visibles al amanecer. Parecía que ningún detalle del universo escapaba a su mirada interior. Sin embargo, uno, entre todos ellos, el diario misterio que se repetía cada amanecer y puesta del sol, le intrigaba sobre los demás y no era capaz de escribir nada que pudiera expresar todo su sentido.
—¿Por qué a la luz le sigue la sombra qué significa que la noche y el día jueguen, como niños, a perseguirse? ¿Qué sentido tiene este cambio continuo que devora a los hombres y rige su comportamiento? —se preguntaba en silencio, con el espíritu turbado pues el simple paso de las horas le causaba un cierto vértigo.
Cada anochecer realizaba las prácticas prescritas por la tradición para nutrir su principio vital, una vez terminados los ejercicios y antes del cuenco de leche que tomaba al retirarse a dormir, se reservaba un tiempo para pasear, y mientras andaba, se dedicaba a reflexionar sobre las enseñanzas de los sabios y, ¿cómo no?, sobre el transcurrir del tiempo. Una vez la noche se había apoderado por fin del cielo, entraba en su casa y reposaba junto a su bella esposa.
Sus meditaciones sobre los movimientos del universo se acentuaban cuando se acercaban las fiestas del Año nuevo. Mucho tiempo antes de dichas celebraciones, todo el mundo andaba ajetreado, ocupados con los complicados preparativos. Aquel año coincidió cuando Li Quan estaba terminando de transcribir, una vez más, El libro del Tao. Durante su corta vida lo había copiado entero cuatro veces y lo había leído en tantas ocasiones que su memoria había llegado a retener todos los ideogramas del libro.
En sus paseos vespertinos, mientras contemplaba como caía la noche, el joven funcionario meditaba sobre lo que había copiado. Pero el ansia que sentía Li Quan no se conformaba con retener las palabras de Lao Tse, también quería comprenderlas y notar el pálpito de vida que contenía cada ideograma. Así, Li Quan no cesaba de preguntarse acerca del sentido de las palabras de los antiguos sabios ¿A qué se referían con sus oscuras sentencias? ¿Cuál era el objeto de la sabiduría? ¿Podían hablar de algo que no fuera los cambios continuos de todo lo existente?
Cuanto más se acercaba el inicio de las fiestas del Año nuevo, de más tiempo de soledad disponía Li Quan para pasear y meditar, pues su esposa y la mayoría de funcionarios de señor de Xung se dedicaban casi exclusivamente a la preparación de las celebraciones, como si no existiera nada más en el mundo. Nadie se daba cuenta de lo ajeno que se sentía el joven hijo del jefe de los funcionarios a todo aquel, para él, inútil trasiego. Cuantos más rituales, ceremonias, fiestas y discursos se preparaban, más extraño se sentía Li Quan entre todos sus compatriotas, aunque nadie hubiera podido adivinarlo bajo su aspecto sereno y trabajador. Mientras meditaba el conflicto que para él suponía la celebración del cambio de año, Li Quan se daba cuenta de que cada vez le era más difícil armonizarse con las formas que los hombres utilizaban para acercarse al Tao.
—¡Otro año, igual y distinto al que abandonamos! Otro mes, otro día, otra hora… ¡El tiempo huye de nuestros corazones y se pierde en el absurdo! ¿Cómo podríamos retenerlo y vivir en un presente continuo, unidos al Tao, sin representarlo con rituales vacíos? —pensó una tarde mientras paseaba por un espléndido campo de cerezos que comenzaban a florecer. Entonces, acudieron a su mente unas palabras de Lao Tse: «El espíritu del sabio está dominado por una idea única y fija: no intervenir, dejar actuar la naturaleza y el tiempo».
Aquellas palabras sirvieron para tranquilizar su ánimo alterado, dejó de fijarse en los accidentes temporales y, de pronto, el fluido de sus pensamientos se escapó de su cabeza y, como una abeja curiosa, se entretuvo revoloteando entre las ramas de los cerezos. Conoció los espacios vacíos que separan las ramas llenas de flores. No le importaron sus formas, ni sus colores, ni siquiera la fragancia que desprendían, sólo se interesaba por los espacios sin nada, donde transitaba libremente su pensamiento. La respiración de Li Quan fluía con lentitud siguiendo los movimientos de su mente, hasta que, al fin, casi sin darse cuenta, las ideas retornaron a su cabeza como si nada hubiera sucedido.
Llegó a su casa todavía en un estado de ensueño y ya en el umbral de la misma se encontró con su esposa que, sin darse cuenta de nada, empezó a hablarse, sacándolo de su ensimismamiento para devolverlo a las cuestiones temporales.
—Li Quan, querido esposo, estoy tan cansada que con tu permiso me voy a acostar. Imagínate, se han tenido que pintar los nuevos cuencos para la comida de Año nuevo del palacio de Xung, pues los del año pasado estaban todos agrietados. Nadie sabe por qué, ¿quizá no se hicieron correctamente?
Li Quan escuchaba las palabras de la encantadora joven que tenía delante pero no la entendía, su pensamiento estaba lejos de los asuntos cotidianos y se rebelaba ante el relato de sus pormenores viciados por el tiempo. Además, le dolía que sus amigos y familiares dedicasen tanto tiempo a preparar una celebración que nada tenía que ver con lo que sentía su corazón.
—¿Por qué rememorar las partes del gran Todo, cuando el gran Todo no tiene partes, ni el Tao tiene comienzo ni, por supuesto, final? —pensaba Li Quan, mientras su esposa no cesaba de explicarle detalles de los largos y costosos preparativos.
Su espíritu no lograba adecuarse a los lugares comunes. Incluso su trabajo, que en otros momentos había sido el orgullo de su existencia, se vaciaba de contenido. Administrar, escribir, orar… No podía creer que aquello fuera realmente algo, su espíritu lo negaba, a la vez que recordaba la alegría de revolotear entre las flores de las ramas de los cerezos del jardín.
Li Quan y su esposa se acostaron, al instante ella cayó en un profundo sueño, mientras que él se mantenía despierto, con los ojos atentos a la tenue luz de un farol que se colaba por la ventana. Entonces Li Quan rogó al cielo implorando su ayuda. La pidió con vehemencia y amor y quizá por eso los cielos escucharon su demanda.
La noche abrió sus inmensas puertas, más grandes que las más grandes puertas del templo más grande que Li Quan hubiera contemplado jamás. Y en el interior de la noche, bien guardado en su estuche aterciopelado, Li Quan pudo advertir el fulgor del día. O, quizá, no fuera eso, sino que mientras penetraba en la noche, ella palidecía, y la que antes fue negra se volvió de plata y empezó a brillar. O lo que contempló tal vez fuera el sol de medianoche, levantándose en el horizonte. El caso es que, en aquel momento, a Li Quan se le apareció la imagen de un mundo extraño, casi estático, pues los ritmos vitales que lo formaban se movían con una inusitada lentitud.
Su mirada se concentró en unos niños que corrían sin apenas mover los pies mientras que, tras ellos, las hojas de unos árboles se mantenían inmóviles aunque las agitaba un viento en el que se veían, suspendidas, las minúsculas semillas. Después vio a una perezosa lagartija que sin movimiento aparente llegaba a un lugar tranquilo para levantar su frente al sol.
Li Quan, con su mirada absorta sobre aquel infinito e inanimado tablero de juegos, contemplaba los fenómenos en el casi inmóvil transcurrir del tiempo. No podía decirse que el tiempo no existiera, sin duda allí estaba, junto a todas las cosas, simplemente el tiempo había ampliado sus espacios, variado su frecuencia, caminando más despacio.
Gracias a la holgura y la dilación de las que disfrutaba el tiempo en aquel mundo pausado, Li Quan pudo observar que el vaivén de cada cosa respondía a ciertos pensamientos. La lentitud de las acciones que sucedían, la infinita extensión de los accidentes cotidianos, permitía que el joven conociera los orígenes de los fenómenos. Y así, después de algunas horas o quizá en un instante, logró captar el pensamiento interior de la vida, sugiriendo los hechos y las cosas que ocupaban su lugar en el devenir exterior del tiempo.
Li Quan vio como la vida se pensaba a sí misma aunque para la mente humana resultaba imposible retener infinita suma de signos con los que se manifestaba la creación. Comprendió que el tiempo, marcado por las horas de los días y las noches, existía para cubrir los abismales secretos del universo. Los cambios se sucedían para que no fuera perceptible el vínculo que unía los acontecimientos con la conciencia de la creación, y así, para los humanos, el orden eterno se había convertido en azar. Li Quan se dio cuenta del sutil engaño de la existencia y se propuso mostrarlo a los demás hombres.
Entonces oyó una voz cansada, eterna, joven y vieja a la vez, que le advirtió:
—Nadie puede vivir conociendo la compleja red que une las causas con sus efectos. Escondo la vida pare que ésta pueda seguir existiendo. Recuerda la sentencia del Tao: «Todas las cosas bajo el cielo nacen de lo que se mueve, y lo que se mueve, de lo que reposa».
Era la voz del tiempo que intentaba convencerle del peligro que este conocimiento supondría para sus semejantes, pues para los mortales es imposible soportar la intemporalidad.
Li Quan y el tiempo hablaron toda la noche, pero no pudo recordar nada más. Al despertar, al alba, el joven funcionario se encontró de nuevo en su cama y se dispuso a levantarse como cada día. Como cada día pero diferente. Después de su trabajo, se sentó a la puerta de su estudio y siguió componiendo encendidos poemas a la naturaleza cambiante y a su belleza, paseó entre los cerezos y volvió a su casa al oscurecer, como siempre, pero a Li Quan todo le parecía distinto. Su corazón había aprendido que debía convivir con la ilución, pues en ella el Tao encontraba su conciencia, su vida. Al día siguiente celebró la llegada del Año nuevo con su esposa, su familia y todos los cortesanos de Xung, pero de entre todos ellos, sólo Li Quan sabía lo que ocultaba el tiempo.
.