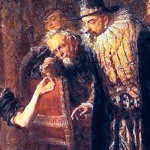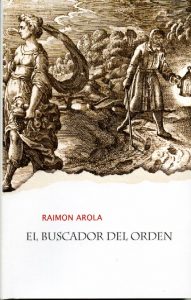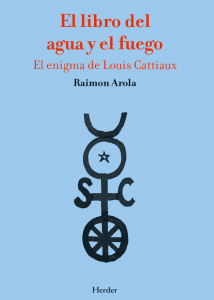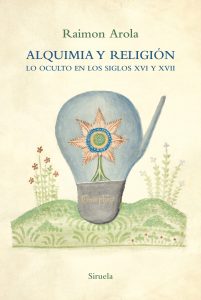Tabla de contenidos
Presentación
El Renacimiento italiano del siglo XV fue una época esencial, objeto de estudio de los historiadores y en especial de los historiadores del arte. Lo es también para el estudio de los símbolos. En el Renacimiento del siglo XV confluyen un conjunto de acontecimientos relevantes que hacen que sea así. La propia dinámica del final de la Edad Media con las distintas continuaciones y revisiones de la queste del Grial, la aparición de Los triunfos de Petrarca o la del juego de cartas del Tarot, como el de Visconti-Sforza concebido a principios del siglo XV, es un ejemplo que de que en la historia nunca hay cortes definitivos.
El Renacimiento es también un reencuentro con la Antigüedad y con las manifestaciones paganas de Grecia y Roma, junto con las propuestas para la Edad Moderna. En la Italia del norte, además, llegó la cultura y los antiguos textos, como los escritos de Hermes Trismegisto, que el Imperio Oriental de Bizancio había desarrollado durante mil años. Igualmente, sabios cabalistas expulsados de España huyeron hacia tierras italianas. Por otro lado, la popularización de la imprenta concebida por Johannes Gutenberg en 1440 fue decisiva para recuperar el pasado y proyectar el futuro. De todo ello surgió un pensamiento de una riqueza increíble que, como es lógico, se manifestó en las representaciones simbólicas. Así pues, el simbolismo que se planteó en el siglo XV es el lugar al que debemos viajar para comprender su función en el mundo Occidental. Un simbolismo que durante siglos se refugió en sociedades secretas. Pero vayamos por partes
Es importante señalar al estudiar las propuestas simbólicas del Renacimiento, el hecho de que se fraguaron como un sueño –al que querríamos denominar el sueño hermético–, tanto por su carácter utópico (de donde surge, por ejemplo, la isla de Utopía de Tomás Moro, 1516) como, y sobre todo, por ciertos equívocos esenciales en sus planteamientos pues los deseos primaron sobre la realidad, o, para ser más precisos, la ilusión renacentista se construyó sobre un pasado imaginario. Frances Yates lo explicó con estas palabras: “El movimiento de retorno renacentista, el que debía llevar de nuevo a la pura edad de oro de la magia, estaba basado en un radical error cronológico”.
Se creyó que los libros de Hermes Trismegisto eran tan antiguos que se perdían en el tiempo más pretérito, cuando en realidad eran escritos postcristianos. En 1614, cuando el erudito Isaac Casaubon dató los textos herméticos en los primeros siglos de la era cristiana, se desvaneció la ilusión de que fueran escritos por un antiquísimo sacerdote egipcio, contemporáneo de Moisés, tal y como está representado en el pavimento de la catedral de Siena. Un templo sagrado se desvaneció y, después, de la mano de Galileo, Descartes, Newton, etcétera, se pusieron los cimientos del mundo contemporáneo, la magia y el hermetismo desaparecieron, y el antiguo templo se ocultó en Ávalon tras espesas nubes.
Con la datación correcta de los textos de Hermes Trismegisto desaparecía el primer eslabón, y con él toda la cadena, de la prisca theologia o la philosophia perenne, que los sabios entusiastas de los siglos XV y XVI habían proclamado y a la que se habían adherido, puesto que era una idea que permitía aunar su profunda creencia cristiana con su amado mundo clásico. Para ellos, Egipto había sido la cuna tanto del judaísmo como del helenismo, es decir, de las dos fuentes que alimentaron al cristianismo: la tradición semítica y la indoeuropea.
El origen del paganismo se identificó con el origen de la revelación bíblica. No había otro modo de justificar la admiración que los prohombres del Renacimiento sentían por la cultura grecorromana, pues ¿cómo podía explicarse que la imagen de Dios verdadero –Jesucristo– pareciera una parodia ante las imágenes casi perfectas de los artesanos romanos?, ¿cómo Homero o Virgilio podían ser marginados al hablar de la poesía divina?, ¿acaso la filosofía de Platón o Pitágoras no eran igualmente divinas?, ¿la magia de los caldeos era solo una superstición?
El cristianismo debía integrar naturalmente todas las tradiciones pues era la culminación de todas ellas. La invención de un personaje legendario, Hermes Trismegisto, como la semilla de todas las tradiciones fue inevitable. De Egipto salió el pueblo hebreo, pero también los dioses del panteón griego, la sabiduría de Pitágoras y los oráculos caldeos. El cristianismo debía completar la sabiduría del género humano conocida hasta entonces. Carlos Gilly lo resume del modo siguiente: “El impacto que tuvieron los escritos herméticos en la cultura occidental puede ser catalogado de histórico. De repente, la cristiandad europea se vio confrontada con una segunda revelación divina, aparentemente tan antigua como la Biblia; y redactada además en términos más claros. Para muchos esto sólo sirvió como confirmación de la verdad revelada en la Biblia”.
La propuesta se demostró falsa, pero a partir de ella se desarrolló un universo simbólico absolutamente extraordinario que nunca ha dejado de estar en el imaginario del hombre moderno. Señalemos dos personajes imprescindibles, Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola [de éste último especialmente el texto, Discurso sobre dignidad del hombre. Ambos participaron de la academia florentina creada por Cosme de Médicis en 1459 siguiendo las enseñanzas de los filósofos bizantinos que huían de Constantinopla a causa de la invasión otomana.
La época de los genios
El arte Leonardo da Vinci, Rafael, y Miguel Angel, entre una legión de genios, fue resultado del error radical en la búsqueda de la unión del cristianismo y paganismo. Contemplar a las sibilas romanas junto a los profetas de Israel en el techo de la Capilla Sixtina no sólo es un placer estético sino también profundamente simbólico. Unos símbolos que deberíamos considerar al mismo nivel que las pinturas de aquellos genios pues aquella equivocación no restó ningún valor a las consecuencias que de ella se derivaron: una cultura y un arte extraordinarios basados en el humanismo que también implicó a la ciencia, basta recordar a Copérnico, Vesalio, etcétera.
Los renacentistas en general, y en especial las Academias de las ciudades-estado del Norte de Italia, buscaron recrear los jeroglíficos egipcios con imágenes modernas: las cartas de los tarots, los emblemas, las empresas y otras imágenes del mismo tipo nacieron emulando la sabiduría de Hermes Trismegisto. Señalemos por su importancia histórica la obra de Francesco Colonna, El sueño de Polífilo de 1467, concebida en la Academia florentina y terminada en Venecia. Casi un siglo después, deben mencionarse también las Cuestiones simbólicas de Achille Bocchi, la Hieroglyphica de Piero Valeriano o, quizá la obra más importante por su repercusión posterior, El libro de los emblemas de Andrea Alciato publicado el 1531. Los ejemplos se multiplican en un auténtico frenesí simbólico donde se reúnen la tradición cristiana (tanto la metafísica como la alquimia de la baja Edad Media), con la pitagórica y la platónica, la judía (muy especialmente la cabalística), la islámica, la magia caldea, los misterios de Mitra y de otros dioses orientales y, obviamente, la egipcia.
Un sinfín de propuestas que la Iglesia oficial no pudo asumir y terminó condenando, al mismo tiempo se produjo la Reforma de Lutero y, después, su consecuencia, la Contrarreforma. A partir de este hecho, la frescura y la creatividad renacentista se encontró en medio de una terrible batalla entre dos maneras de comprender el cristianismo: la católica y la luterana. Pero, afortunadamente, sobrevivió como una tercera vía a la que intentaremos acercarnos a partir de una de sus exponentes más geniales, Aureolus Philippus Teophrastus Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso, contemporáneo de Lutero, Erasmo, Kepler, Copérnico, Miguel Ángel, etcétera.
Paracelso supo conciliar las distintas fuentes que desvelaron los primeros humanistas, incluso llegó a proponer –quizá fuera cosa más de sus seguidores que propia– una nueva religión, con lo cual su figura alcanza una dimensión mucho más profunda y por eso se entiende como una tercera vía al margen de luteranos y papistas. Paracelso fue promovido al estatus de profeta y fundador de la religión de las dos luces: la luz de la gracia y la luz de la naturaleza.
En el famoso prefacio de su Basilica chymica, Oswald Croll escribió: “El súmmum de la verdad teológica y la filosófica y la fundación de una religiosidad perfecta a partir del libro de la gracia y el libro de la naturaleza. Y esta religión pronto obtuvo un nombre: Theophrastia sancta”.
Pero no solamente se trata de una nueva religión, también de una manera de enfrentarse al mundo y, lógicamente, de conocerlo, aunque después, debido a los postulados racionalistas, el pensamiento de Paracelso quedara como algo marginal, pero, que duda cabe, en él se depositó el pensamiento simbólico de Occidente.
La Basilica chymica se abre con un frontispicio cuya imagen resume la religión de las dos luces. Arriba y en torno a un triángulo de fuego, se representa la infinita luz de la gracia: el centro de la representación lo ocupa el Nombre de Dios de cuatro letras según los hebreos, después la Trinidad y cierra el círculo las potencias celestiales, de los ángeles a los querubines.
Abajo, la luz de la naturaleza. Es importante señalar que esta luz complementa a la anterior, pues la historia de las religiones acostumbra a marginar la luz de la naturaleza a un papel secundario en relación a la luz de la gracia, de modo que la física no es contemplada como la hermana de la metafísica sino como su sirviente. Para Paracelso, la luz de la naturaleza es tan importante como la luz de la gracia. Las formas finitas pueden llegar a ser trascendentes en sí mismas y, aunque parezca una paradoja, ser universales. Están el la historia, pero son arquetipos. Esta fuerza de la luz de la naturaleza sería la alquimia.
Así, en la parte inferior, en torno a un triángulo de agua, contemplamos los detalles de la luz finita de la naturaleza cuya representación está centrada en la tierra adámica que la envuelve, el reino mineral (cuerpo), el reino vegetal (espíritu) y el reino animal (alma) y que corresponden respectivamente al agua, al aire y al fuego. El fuego es la verdad superior y se expresa en la Cabala theologica; el aire es la verdad intermedia: la Magia astronómica; y el agua la verdad inferior: la Halchymia médica. Otras relaciones se encuentran en este extraordinario frontispicio que puedrían estudiarse. Pero insistimos en estas tres partes: Cabala theologica, Magia astronómica y Halchymia médica pues demuestran que un siglo después de la propuesta de Ficino, el hermetismo se había estructurado como un sistema completo de conocimiento.
Pero hay otro elemento decisivo en el frontispicio de Oswald Croll y son los personajes que rodean los motivos centrales. Si comenzamos arriba a la izquierda encontramos a Hermes Trismegisto, el egipcio, después, Geber, el árabe, después Morieno, el romano, le siguen tres cristianos: Roger Bacon, inglés, R. Llull, español, y, cierra la cadena, Th. Paracelso, alemán.
Hemos comenzado esta clase apuntando el error radical que dio pie al sueño renacentista, y que consistió en creer en la existencia de Hermes Trismegisto y en que fue el primer eslabón de la philosophia perenne que se habría trasmitido desde él hasta el mundo moderno. Pues bien, los seguidores de Paracelso (y también otros maestros de la alquimia) recuperan este error y, además, lo defienden como el principio de su saber. La alquimia, la magia y la cábala que se proponen a principios del siglo XVII se reclaman continuadoras de una sabiduría universal que habría transitado a través de las distintas religiones como un único secreto común a todas ellas.
Evidentemente hay una profunda transformación desde la propuesta de Ficino, que era abierta y con pretensiones históricas, hasta la de Paracelso, que marginó la historia y se ocultó en el interior de las sociedades secretas. Como veremos más adelanta, el referente fundamental de estas sociedades fueron los Hermanos de la fraternidad Rosacruz.
La fiesta hermética
La Symbola aureae mensae de Michael Maier es la obra de donde Croll copió esta cadena; su título completo es bastante elocuente: “Símbolos de la mesa áurea de las doce naciones. Es decir, la fiesta Hermética o de Mercurio, celebrada conjuntamente por doce héroes en virtud de la costumbre, la sabiduría y la autoridad del arte de la química, […] para restituir a los Artistas el honor y la fama debidos a sus merecimientos; donde se demuestran la permanencia del Arte y su invicta veracidad”.
Con el fin de enseñar el auténtico sentido del hermetismo, Maier recogió el testimonio de doce adeptos, cada uno identificado con una nación y una tradición espiritual. A partir de distintos grabados simbólicos, Maier enseñó que la unidad de todas las tradiciones se hallaba en el secreto de la realización hermética, que era considerada como el nudo mismo de la tradición, por eso se podía incorporar a todas sus manifestaciones, representadas por las diferentes religiones.
En los grabados se observa que cada personaje señala distintos símbolos de la realización de la gran obra alquímica. Siempre es la misma realidad, pero explicada de modo distinto. Para Maier los símbolos y las palabras de los adeptos eran distintas pero enseñaban el mismo misterio de resurrección y de vida eterna en Dios.
La primera representación de los doce filósofos, corresponde a quien se considera el padre del arte alquímico, Hermes Trismegisto, representante de Egipto, cuna de la sabiduría. La imagen hace referencia a que el sol es el padre y la luna la madre de la piedra filosofal.
Una representante de la tradición hebrea es el segundo eslabón de la cadena fundada por Hermes, se trata de Miriam o María, hermana de Moisés, cuyos escritos conocemos por el alquimista alejandrino Zósimo. El símbolo que María señala es la planta de cinco flores que nace en la cima de la montaña filosófica y que representa la quintaesencia que une lo que viene del cielo con lo que surge de la tierra.
Demócrito es el tercer representante de los doce alquimistas, pertenece al pueblo griego, aunque aprendiera su arte en Egipto. El símbolo que señala el filósofo se refiere a la boda mitológica de Venus con Vulcano. Venus representa la materia de la obra, que se debe purgar con el fuego de la forja de Vulcano para despojarse así de su sombra opaca.
Morieno, un eremita del siglo VII representa a la nación romana, se le conoce por haber sido el maestro del rey Calid, en realidad, el príncipe Jâlid ibn Yazid ibn Mu’awiyah, gran alquimista árabe. En el grabado, Morieno señala el estiércol, pues la obra alquímica debe empezar por lo más despreciado, ya que allí se encuentra escondido el oro.
El invitado de la cultura árabe a la mesa áurea es Avicena. Como en otras ocasiones, es difícil distinguir entre el personaje histórico, nacido en 980 cerca de Bujara, y un adepto desconocido que utilizó su nombre. Avicena señala la necesaria unión indisoluble del fijo, el sapo, y el volátil, el águila, para empezar la realización de la gran obra.
El primer representante de las naciones europeas en la cadena hermética es el alemán Alberto Magno, que vivió en el siglo XIII y fue obispo de Ratisbona. El alquimista señala al hermafrodita que, como la piedra, posee los dos sexos y sostiene la misteriosa letra Y, creada por Pitágoras para enseñar el misterio de la creación y la regeneración.
El séptimo eslabón de la cadena de sabios alquimistas lo ocupa Arnaldo de Vilanova que vivió largo tiempo en Francia, nación a la que representa. El anillo que reúne al hombre y a la mujer representa el fuego de los filósofos que gira en un movimiento circular como el año o el universo.
El italiano Tomás de Aquino es el octavo comensal de la mesa. El personaje histórico fue un celebre teólogo que impartió sus clases en París. El tema que señala representa la creación de los metales por la unión del mercurio y el azufre. Una vez más podemos observar cómo, bajo diferentes símbolos e imágenes, todos los autores describen una única operación, que es la conjunción de lo más alto con lo más bajo.
El representante de España en la transmisión de los misterios alquímicos es Ramon Llull. Los autores posteriores consideraron a Llull como el gran maestro de Occidente, aunque muy poco tiene que ver el beato mallorquín con el autor de los textos alquímicos firmados con su nombre.
El décimo protagonista de la serie de grandes alquimistas propuestos por Maier es el inglés Roger Bacon. Ingresó en la orden franciscana en 1247 y, como los otros sabios, fue un gran experto en todas las ciencias. La imagen del emblema es muy elocuente, el equilibrio perfecto entre el peso del fuego y del agua.
El penúltimo invitado a la mesa áurea es Melchior Cibenensis, quien en 1490 fue nombrado capellán y astrólogo de la corte del rey Ladislao II de Hungría. Sus tratados de alquimia son sorprendentes, pues desvelan el misterio profundo de la eucaristía y de la misa al relacionarla directamente con la realización de la gran obra.
La última silla de los doce representantes está reservada a un autor oculto, indicando con ello que en cualquier momento puede manifestarse, y que la cadena hermética siempre está viva, aunque Daniel Stolcius en el Viridarium Chymicum, publicado en 1624, lo identificara con Sendivogius, contemporáneo de Maier. De todos modos es importante resaltar el sentido oculto del último representante de cualquier cadena verdadera, ya que es un símbolo de su continuidad. En el emblema se muestran los tres grados de la obra, es decir, el negro, representado por Saturno, el blanco del árbol lunar y el rojo del árbol solar.
Cuando Maier reúne en una misma mesa a los alquimistas de distintas tradiciones para celebrar “la permanencia del arte y su invicta veracidad”, expresa una realidad difícil de comprender por los historiadores de las religiones, pero que, sin embargo, es fiel a la vocación de los alquimistas. En la misma mesa se sientan un egipcio, una judía, un griego, un romano, un musulmán y varios cristianos sin ningún tipo de distinción, todos están unidos por el conocimiento de un único misterio, ajenos a las formas con las que se ha expresado a lo largo de la historia, es decir, sin tener en cuenta las distintas religiones ni las formas exotéricas. Por lo tanto, según Maier, el hermetismo es el lugar de encuentro de todas las creencias, aquello que todas ellas tienen en común, el secreto de la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Éste es, sin duda, el dato más destacable de la tradición alquímica de Occidente, lo cual conlleva una extrema dificultad y un enorme peligro cuando se intenta trazar una historia crítica.
Pocos años antes de la publicación de Basilica chymica y Symbola aureae mensae, en 1614, apareció en la ciudad alemana de Kassel un opúsculo anónimo titulado Fama fraternitatis con el subtítulo siguiente “El descubrimiento de la muy noble orden de la Rosa Cruz”, el texto descubre la existencia de una sociedad secreta, la hermandad de la Rosacruz, fundada por Christian Rosenkreutz, quien habría muerto en 1484. La fecha de 1614 es crucial porque entonces se imprime un texto que durante los años anteriores se trasmitía de forma manuscrita y secreta. Estos supuestos conocedores del arte hermético proclamaron una hermandad sin estatutos, leyes ni templos, para mantener vivo el misterio revelado al principio de los tiempos por Hermes y recuperado por Christian Rosenkreutz. Su mensaje se escondió en lo que llamaron el “colegio invisible” –un grabado lo muestra en toda su evidencia.
Los rosacruces
El pensamiento occidental siguió su camino racionalista y positivista, pero la muy noble orden de la Rosa Cruz guardó el simbolismo hermético y lo transmitió en secreto a las generaciones siguientes. Así, como hemos apuntado al comienzo, el simbolismo renacentista se volvió esotérico. Nunca estuvo desligado de la religión exotérica, el cristianismo, pero la realidad es que ambos vivieron ignorándose. Del siglo XVII al siglo XX los matices de estas sociedades secretas, siempre vinculadas a la masonería especulativa que se formalizó a partir de las Constituciones de Anderson de 1723, fueron el depósito de una extraña sabiduría no académica pero repleta de símbolos tradicionales provenientes de todas las tradiciones que se encontraron en el Renacimiento del siglo XV.
Los matices y los ritos y símbolos que se originaron a partir de entonces fueron de muy distinta textura –normalmente grandilocuentes y sin criterio– siguiendo las distintas tendencias y escuelas. Todos ellos permanecieron más o menos ocultos en el misterioso cofre del esoterismo que se abrió en la primera mitad del siglo XX, cuando también se replantearon los dogmas de las distintas tradiciones cristianas. Fue entonces, como veremos en el caso de Louis Cattiaux, pero también como hemos visto en la escuela tradicionalista de Guénon y en el Círculo de Eranos, cuando el esoterismo y el exoterismo se volvieron a encontrar, pero, podríamos preguntarnos ¿acaso fue demasiado tarde?
♦