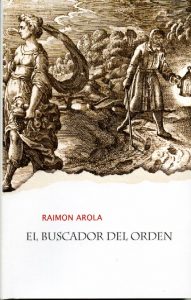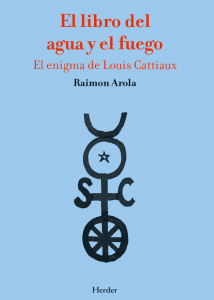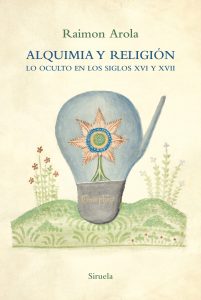“¡Quién me mandaría a mí venir a la India!”, se preguntaba el hombre de la camisa verde mientras trataba de abrirse paso en medio de una marea de cuerpos pequeños, sudorosos y oscuros que le zarandeaban impidiéndole dirigirse a su hotel, un oasis de tranquilidad occidental entre aquella explosión de exotismo que le aturdía.
Cuando empezó a viajar por las webs de ofertas vacacionales, le daba igual llenar su maleta de trajes de baño y prendas veraniegas que de jerséis, gabardinas y polares. Pero entonces se cruzó un viaje a la India barato y ésta fue la razón de que ahora estuviera sudando por el calor agobiante de una ciudad desordenada y viejísima llamada Kashi, la ciudad de la luz, “un nombre irónico para un lugar tan gastado y sin ningún aliciente”, pensó el hombre de la camisa verde, a quien incluso la vida misma había dejado de parecerle interesante.
Aquella tarde libre, la última de su estancia en Kashi, o Benarés como la llaman los occidentales, pensó en pasear un rato y quizá aprovechar para comprar un recuerdo. “Una de esas baratijas que cuando estás en casa no sabes donde colocarla”, se dijo bajito, mientras una sonrisa triste pugnaba por escapársele. Su caminar en aquel laberinto caótico, hecho de edificios antiguos y plazoletas sin árboles, le llevó al lado del río, a una calle infame, atestada de unas gentes que se dirigían, imparables, hacia un destino para ellos muy claro.
Cansado de oponerse a la inercia de la multitud que se movía en sentido contrario, el hombre de la camisa verde desistió de su idea, se dio media vuelta y se dejó llevar entre los murmullos de los rezos, que, piadosamente, entonaban quienes le acompañaban. Al poco rato alcanzó a ver que la calle acababa en una explanada abierta hacia el Ganges donde se encontraba uno de los antiguos crematorios de la ciudad santa. Al acercarse, le envolvió un humo acre que surgía de las múltiples piras funerarias que día y noche consumían los cadáveres.
Una visión extraña para quien, como él, nunca había reflexionado sobre la muerte. El hombre de la camisa verde se detuvo sorprendido y, durante unos instantes, se quedó parado sin atreverse a avanzar. Pero un suave codazo, un empujón muy leve, le sacaron de su ensimismamiento. Miró y se dio cuenta de que el empujón provenía de un grupo de peregrinos que le rodeaban y que transportaban el cuerpo de un difunto al lugar donde acabaría transformado en cenizas. Iban rezando unas salmodias, que a él le parecieron canciones, entonadas a media voz.
Aquel canto monocorde, repetido una y otra vez, le causaba una inquietud que aumentaba a cada momento hasta que un cosquilleo desagradable se apoderó de su espalda. Quiso irse de aquel lugar, volver sobre sus pasos, pero le fue imposible oponerse al ritmo de la multitud de modo que, al poco tiempo, se halló de nuevo junto a la pira donde fue depositado el cadáver.
Unas telas muy finas y blancas, como si fueran vendas, cubrían el cuerpo del muerto, y eso, unido a su postura, con las manos sobre el pecho, hizo que al hombre de la camisa verde le pareciera estar viendo una antigua momia egipcia. La conciencia de la eternidad de la muerte le trastornó y le transportó fuera del tiempo. Se olvidó de que quería irse, del hotel y de su miedo, y se quedó, inmóvil, con los ojos fijos y abiertos, contemplando la ceremonia de la cremación, mientras en sus oídos resonaban los rezos tradicionales que, desde la antigüedad, se han venido repitiendo en aquella ciudad a los muertos.
Alguien, un hombre joven, siguiendo las instrucciones de un “dom”, la casta de intocables que desde el alba de los tiempos ha venido siendo la encargada de las cremaciones, dio una vuelta a la pira al revés de las agujas del reloj y encendió la leña que prendió rápidamente. Entonces, los rezos de los parientes reunidos en el “ghât” de Manikarnika, elevaron su tono como si quisieran acompañar con sus voces y su aliento al espíritu del muerto en su salida del cuerpo.
“Hacia Dios”, pensó el hombre de la camisa verde, y ese pensamiento le turbó. Él no creía en dioses. “El ambiente me habrá sugestionado”, se dijo para tranquilizarse. Y, como cuando uno se despierta de un sueño, el hombre de la camisa verde inició un ligero estiramiento y se dispuso a alejarse de aquel lugar sagrado donde el pendiente de Shiva se había desprendido de la oreja del dios, como se desprenden las almas de los cuerpos cuando sobreviene la muerte. Pero, entonces, le fue imposible moverse y, sorprendentemente, también las personas que le rodeaban le parecieron inertes.
De pronto, unas tinieblas opacas vencieron a la luz del día y el hombre de la camisa verde vio como una luna redonda y brillante emergía de la oscuridad del río y, al igual que una plegaria, se elevaba por el horizonte, arrastrando con ella multitud de gotas de agua del Ganges que, convertidas en vapores, subían presurosas para reunirse con sus hermanas del cielo.
La mirada del hombre de la camisa verde se dirigió de nuevo hacia la pira, las llamas casi la habían consumido y vio como un humo blanco y húmedo surgía del cuerpo. Un humo, el espíritu del muerto, que siguiendo un orden ancestral iba a reunirse con la luna, con los vapores del río y con los cánticos de la gente, para acabar formando una espiral cada vez más densa que, al igual que una gran serpiente, se retorcía, ascendiendo, al tiempo que arrastraba con ella a sus pequeñas presas, los espíritus de las gentes que se hallaban alrededor de la pira, para que le acompañaran en su viaje.
“Toda la creación dirigiéndose hacia su fuente”, pensó el hombre de la camisa verde. Fue entonces cuando, sin él quererlo, su propio espíritu se vio arrastrado por el fluido de la vida que se elevaba en busca de su origen. Atrapado en una montaña etérea que, gracias al furor poderoso de la muerte, se levantaba más y más alta en una especie de puente en medio de un mar inmenso hasta unir la tierra con el cielo.
Cerró los ojos asustado y a través de lo negro más negro pudo ver en aquella escalera extraña que surgía de los huesos del muerto, a alguien que se parecía a su padre y a otros rostros conocidos. Visiones de formas y colores que le traían sabores antiguos. Inscripciones familiares aparecían en cualquier momento, aquí o allá unos nombres, unas palabras concretas. Recuerdos vagos de escenas que ya había olvidado y que ahora se le aparecían preñadas de sentidos nuevos.
Estupefacto por lo que contemplaba, tardó en comprender, pero entonces el temor estremeció su cuerpo. La gran montaña húmeda, hecha de agua y de fuego, reflejaba, como si fuera un espejo, los lugares más recónditos de su espíritu. Sus ilusiones perdidas, sus bajezas, sus arreglos con el mundo y sus miedos. Momentos de su propia vida y de la de los demás, tan semejantes entre sí que no podía discernir cuáles le pertenecían y cuales no, aparecían sin cesar sobre aquella superficie azogada. Incluso sus pensamientos acabaron tomando forma y, al igual que unas bestias feroces, se abalanzaron hacia él desde el cristal, llenándole de terror. Mientras, una fuerza irresistible le atraía hacia el interior del espejo.
En pleno ataque de pánico se dio cuenta de que se había quedado sólo. Algo que los demás tenían y que a él le faltaba, quizá unas alas invisibles hechas de creencias antiguas, le impedía seguir subiendo. Los otros espíritus, el del muerto y los de los parientes que le acompañaban, desaparecieron, disueltos en una armonía de flores blancas, hecha de salmodias y rezos, cada vez más distante y tenue. Pero él se quedó parado, enfrentado a su reflejo, luchando contra la fuerza atractiva de aquel caos sin nombre en que se había convertido el espejo y contra la oscuridad terrible que se adivinaba dentro.
Quizá fuera que el hombre de la camisa verde, incapaz de continuar mirando en aquel espejo oscuro, quiso ser él mismo el muerto, pero lo que sucedió más tarde nadie lo sabe de cierto. ¿Por qué se lanzó a la pira? ¿Quién lo sacó de ella? Son cosas que se han perdido en el fondo de su recuerdo.
Sólo pervive un instante grabado en la memoria del hombre, el de una voz que le susurró al oído, cuando le salvaron del fuego: “Te has mirado en el espejo y no has soportado el secreto”. Después, se disolvieron las palabras y todo se volvió negro.
The philosophers commonly call them the Mountains of India, on whose tops grows their secret and famous Lunaria.
Eugenius Philalethes