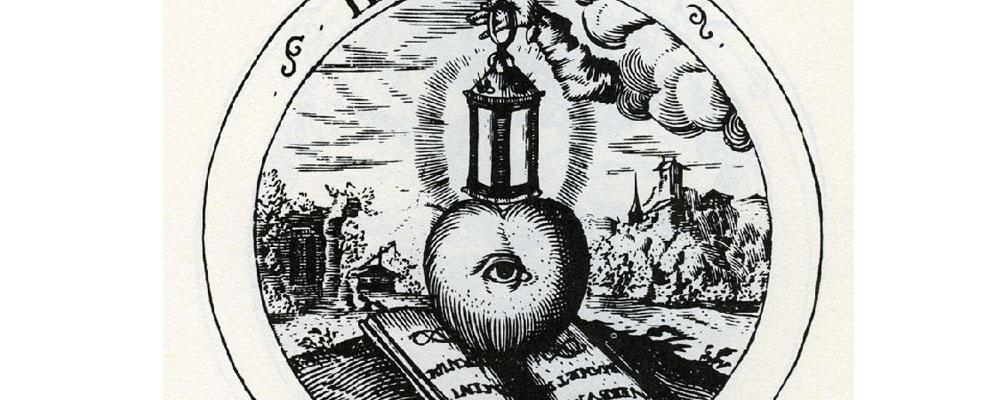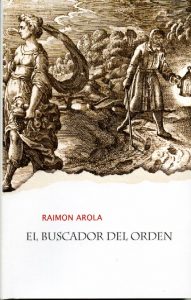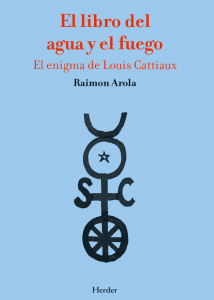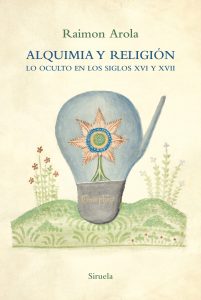A partir de las presentaciones redactadas por Emmanuel y Charles d’Hooghvorst a propósito del Mensaje Reencontrado de Louis Cattiaux, Raimon Arola, profesor de la Universidad de Barcelona, describe el encuentro de estos tres hombres. Habla de una amistad ejemplar, fundamentada no en un sentimiento humano, sino en el contenido de la obra misteriosa de Louis Cattiaux.
Los hermanos d’Hooghvorst fueron los depositarios de un tesoro de sabiduría nacida de una experiencia increíble y por sus reflexiones demostraron que el libro “nuevo” de Cattiaux, poseía el mismo fundamento que la “antigua” sabiduría que las religiones clásicas. Una hipótesis difícil de creer en nuestros días y de aquí la dedicatoria que abre el Mensaje Reencontrado: “Este libro no es para todos, sino sólo para quienes les es dado creer lo increíble”
♦
ÍNDICE
Prólogo
1. TEXTO DE Emmanuel y Charles d’Hooghvorst
Presentación al lector (1956)
2. TEXTOS de Emmanuel d’Hooghvorst
- El mensaje reencontrado (1953)
- El Mensaje profético de Louis Cattiaux (1954)
- A guisa de introducción a la segunda edición (1978)
- A propósito de la tercera edición del Mensaje Reencontrado (1978)
- «Rehaz el barro y cuécelo». Reflexiones sobre la cábala chymica (1978)
- A propósito del Mensaje Reencontrado (1995)
3. TEXTOS DE Charles d’Hooghvorst
- Un libro antiguo para el tiempo presente (1982)
- Un genio ignorado (1990)
- El verbo perdido y reencontrado (1999)
- Las dos vías de retorno a Dios (2001)
- Introducción a la primera edición italiana (2002)
- La vía del Libro (2004)
- Un poema dedicado a Louis Cattiaux (s. d.)
Tabla cronológica
♦
FRAGMENTO DEL PRIMER TEXTO DE EMMANUEL D’HOOGHVORST
“Una lógica oscura y certera parece conducir este mundo hacia un final desconocido, pero sin duda alguna catastrófico. El optimismo ingenuo del siglo pasado, poco a poco ha dejado paso a una gran inquietud, las más de las veces inconsciente, para los millones de individuos que componen nuestra civilización, una inquietud que, en general, se manifiesta por una inestabilidad creciente y una rebeldía generalizada de los espíritus y de los corazones.
Al igual que aquellos grandes ríos que se desecan a medida que avanzan a través del desierto, los manantiales de la vida parecen agotarse según aumenta la inteligencia del hombre; nos referimos a su malicia, a esta luz fría como la de nuestras lámparas eléctricas, que alumbran sin calor como fuegos muertos.
Existe otra inteligencia, la verdadera que el hombre percibe con sus antenas, no las de la radio o de la televisión, sino con sus antenas naturales que le permiten comunicar con el profundo manantial de la vida oculta en la naturaleza, para llevarlo progresivamente hacia la luz viva y nutritiva.
Los grandes rebaños salvajes de las estepas no disponen de ningún radar, sino que tienen guías a los que obedecen y siguen. Por lo general son los individuos más ancianos y más sagaces, los que poseen las antenas más agudizadas. Son los que prevén las tormentas y los ciclones, los que saben, según las estaciones, dónde se encuentran los mejores pastos y también los que descubren las trampas y huelen el peligro. Son los videntes del rebaño y el rebaño los sigue con seguridad. Pero nuestras antenas están atrofiadas, hasta el punto de haberse convertido en órganos muertos, vestigios inútiles de una humanidad ya pasada. Pronto habrán desaparecido por completo. No nos sentimos seguros en ninguna parte. ¿No se aplican a nuestra época, más que a cualquier otra, estas palabras del profeta Isaías?: “IAVE ha extendido sobre vosotros un espíritu de letargo; ha cerrado vuestros ojos, los profetas, ha echado un velo sobre vuestras cabezas, los videntes”. (Isaías XXIX, 10)
Y si, por casualidad, todavía hubiera entre nosotros un individuo que guardara intacta esta facultad tan valiosa de abrevarse a placer en el manantial de las aguas puras del Sol y de la Luna, o que la hubiera reencontrado tras una larga búsqueda, ¿qué suerte le reservaríamos? ¿Qué suerte le reservaríamos si se revelase a nosotros tal como es, es decir, psíquica y físicamente tan distinto? ¿Lo someteríamos a la benéfica acción del psicoanálisis, con el objetivo seguramente loable de readaptarlo? ¡Cattiaux, amigo mío, tu oscuridad en el mundo y su ceguera te fueron una extraña salvaguardia!
Quizá existen todavía, sobre la tierra adormecida, algunos hombres que velan y que interrogan a los astros como los magos de antaño. Para ellos escribimos estas líneas, exclusivamente para ellos, pues han recibido el don del cielo de poder “creer lo increíble”. Dispersos entre las tinieblas, nos son desconocidos. Sin embargo y sin saberlo, brillan como luciérnagas reflejando, en la tierra oscurecida, la claridad de las estrellas. ¿Quién sabe si los ángeles de Dios no vendrán a recogerlos uno por uno, para reunirlos en el regazo de la Virgen, antes de la gran tribulación que ciertamente viene? Esta gran tribulación tantas veces anunciada y siempre pospuesta, pero cuya proximidad resulta cada vez más evidente a aquellos que todavía son capaces de prestar atención.
Louis Cattiaux vivía en París, en la calle Casimir Périer, a la sombra de la Iglesia de Santa Clotilde frente a una tranquila plazoleta provinciana. En sus tarjetas ponía: “Louis Cattiaux, poeta, pintor y boticario”. En su misterioso taller de pintura a pie de calle, pintaba telas extrañas y magníficas, vírgenes hieráticas, rodeadas de símbolos olvidados. Las pintaba utilizando una materia rica, densa, coloreada al extremo. Afirmaba haber encontrado el secreto de la antigua materia pictórica de los hermanos Van Eyck, este secreto de oficio que los pintores de antes se transmitían de boca a oreja y de maestro a discípulo. Su arte tenía algo sagrado, sus telas parecían pentáculos y también la gente lo tomaba por mago. Era asimismo sanador y proporcionaba a quienes se lo pedían miríficas pomadas no carentes de efectos curativos.
Su minúsculo taller de pintura, mágicamente decorado, parecía encerrar el universo entero. Allí se respiraba el perfume de algún jardín de Edén guardado muy interiormente; y uno volvía con frecuencia, sin saber demasiado por qué, quizá sencillamente imantado por el calor. Pues lo que emanaba de este hombre era un calor nunca alcanzado, totalmente distinto de la simple cordialidad, y también como el presentimiento de un secreto inmenso, vivo, pero celosamente guardado, como el pez filosófico que nada en aguas profundas. Vivía cándidamente, con sobriedad, con pobreza según los hombres, alegre y feliz como un niño y como tal, sin malicia. Vivía como un buen padre de familia entre su mujer que amaba y su hijo que acariciaba a menudo y con ternura; pues este hombre tenía un hijo: un hijo que, cuando su padre lo tomaba en brazos y lo mimaba cariñosamente diciéndole: ¡Jesusito gordo!, respondía “miau”, con tanta gracia. ¡Era un gato mágico, por supuesto…!
Sus amigos se preguntaban: “¿Quién es este hombre?”, y sin poder responder con precisión a la pregunta, decían: “no es como nosotros”. –Cattiaux, ¿cuál era, pues, esta vida secreta que resplandecía en ti? ¿Acaso habías descubierto la joya de eternidad? ¿Habías penetrado el enigma de este mundo?…”
♦