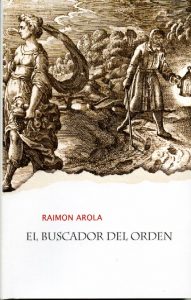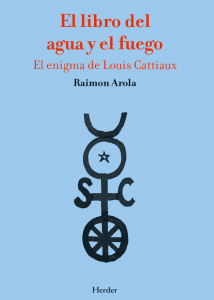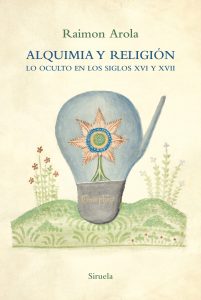Los historiadores del arte que aplican la denominación de “arte sagrado” a cualquier obra artística de carácter religioso olvidan que el arte es esencialmente “forma”: para que un arte sea llamado sagrado, no sólo sus temas deben derivar de una verdad espiritual, también su lenguaje formal debe expresar el mismo origen. Ese no es el caso del arte religioso del Renacimiento o del Barroco que no se distinguen en nada, desde el punto de vista estilístico, del arte profundamente profano de esa época. Ni los temas que ese arte toma –de manera superficial y literaria– de la religión, ni los sentimientos devotos de los cuales se impregna cuando es necesario, ni la nobleza de alma que allí se manifiesta a veces, son suficientes para conferirle un carácter sagrado. Sólo un arte en el cual las formas mismas reflejan la visión espiritual propia de una religión merece ese nombre.
Toda forma trasmite una cualidad del ser. El tema religioso de una obra de arte puede darse en cierto modo por añadidura, e incluso sin relación con el lenguaje formal de la obra, como lo prueba el arte cristiano desde el Renacimiento. Existen obras de arte esencialmente profanas de tema religioso, pero no hay, en cambio, obras sagradas con formas profanas, ya que existe una analogía rigurosa entre la forma y el espíritu. Una visión espiritual se expresa necesariamente mediante cierto lenguaje formal; si tal lenguaje falta, y el arte supuestamente sagrado extrae sus formas de cualquier arte profano, no existe una visión espiritual de la realidad.
Es inútil pretender explicar el estilo polimórfico de un arte religioso, su carácter indefinido o vago, alegando la universalidad del dogma o la libertad del espíritu. Ciertamente, la espiritualidad es, en sí misma, independiente de la forma, pero eso no significa que se exprese y trasmita mediante cualquier forma. Debido a su esencia cualitativa, la forma es análoga en el orden sensible, a la verdad en el orden intelectual; es lo expresado por la noción griega de eidos. Así como un dogma o una doctrina pueden manifestar de manera adecuada –aunque siempre limitada– una Verdad divina, también una forma sensible puede expresar una verdad o una realidad que trascienda a la vez el plano de las formas sensibles y el del pensamiento .
El arte sagrado se funda, entonces, en una ciencia de las formas o, mejor dicho, en el simbolismo inherente a las formas. Recordemos aquí que un símbolo no es simplemente un signo convencional: manifiesta su arquetipo en virtud de una ley ontológica; como lo señala Coomaraswamy, el símbolo es, en cierto modo, lo que expresa. Por esta razón, el simbolismo tradicional jamás está desprovisto de belleza: según la visión espiritual del mundo, la belleza de algo es la transparencia de sus envolturas existenciales; el arte auténtico es bello porque es verdadero.
No es posible, ni necesario, que el artista o el artesano que ejerce un arte sagrado sea consciente de la ley divina inherente a las formas; conocerá ciertos aspectos o aplicaciones limitadas por las reglas de su oficio, que le permitirán pintar un icono, modelar un vaso sagrado o caligrafiar de manera litúrgicamente válida sin que sea perentorio conocer a fondo los símbolos que maneja. La tradición, al trasmitir los modelos sagrados y las reglas de trabajo, garantiza la validez espiritual de las formas; tiene una fuerza secreta que comunica a toda la civilización y que caracteriza también a artes y oficios cuyo objetivo inmediato no es particularmente sagrado. Esta fuerza crea el estilo de la civilización tradicional y este estilo, imposible de imitar desde afuera, se perpetúa de manera casi orgánica por la sola pujanza del espíritu que lo anima.
El concepto de arte sometido a reglas objetivas e impersonales es blanco de uno de los prejuicios más tenaces del mundo moderno; se teme que sofoquen el genio creador. En realidad, no existe la “obra tradicional” surgida de principios inmutables y que no exprese la alegría creadora del alma. A su vez, el individualismo moderno ha producido, con excepción de algunas obras geniales pero espiritualmente estériles, la fealdad indefinida y desesperante de las formas que pueblan hoy nuestra vida cotidiana.
Una de las condiciones fundamentales para la felicidad es saber que todo cuanto hacemos tiene un sentido eterno; pero ¿quién es capaz de concebir hoy en día una civilización cuyas manifestaciones vitales se desarrollen “a imagen del Cielo”? En una sociedad teocéntrica hasta la actividad más humilde participa de la bendición celeste. Permítasenos recordar aquí las palabras de un cantor callejero en Marruecos a quien le habíamos preguntado por qué la pequeña guitarra árabe que usaba para salmodiar leyendas sólo tenía dos cuerdas: “Agregar una tercera cuerda es dar el primer paso hacia la herejía. Cuando Dios creó el alma de Adán, ésta no quería entrar en el cuerpo y revoloteaba igual que un pájaro en torno a la jaula. Dios, entonces, ordenó a los ángeles ejecutar una melodía con las dos cuerdas llamadas “macho” y “hembra”. El alma, creyendo que la melodía residía en el instrumento, –el cuerpo–, entró allí y quedó encerrada. Por eso sólo se necesitan dos cuerdas, que se siguen llamando macho y hembra, para liberar el alma del cuerpo”.
Esta leyenda tiene más sentido del que surge a primera vista, pues resume la doctrina tradicional del arte sagrado: su fin último no es evocar sentimientos o trasmitir emociones; es un símbolo que utiliza elementos simples y primordiales, una pura alusión, cuyo objeto real es inefable. Es de origen angélico porque sus modelos reflejan realidades supraformales. Al recapitular en parábolas la creación –“arte divino”– el arte sagrado demuestra la naturaleza simbólica del mundo y desvincula el espíritu humano de los hechos toscos y efímeros.
El origen angélico del arte está explícitamente formulado por la tradición hindú. Según el “Aitareya Brahmana”, toda obra de arte en la tierra está realizada a imitación del arte de los “devas”: “… así sea un elefante de terracota, un objeto de bronce, un ropaje, un objeto de oro o un carro de mulas…” Los “devas” corresponden a los ángeles. Las leyendas cristianas que atribuyen un origen angélico a ciertas imágenes milagrosas encierran la misma idea.
 Los “devas” son en definitiva funciones particulares del Espíritu universal, voluntades permanentes de Dios. Además, según la doctrina común a las civilizaciones tradicionales, el arte sagrado debe imitar el arte divino. Puntualicemos que esta imitación no significa en absoluto copiar la creación divina ya concluida, el mundo tal como lo vemos, pues sería una vana pretensión; el “naturalismo” en sentido estricto está excluido del arte sagrado; lo que se debe imitar es el modo de operar del Espíritu divino; es necesario trasladar sus leyes al dominio limitado del trabajo humano, es decir, a la artesanía.
Los “devas” son en definitiva funciones particulares del Espíritu universal, voluntades permanentes de Dios. Además, según la doctrina común a las civilizaciones tradicionales, el arte sagrado debe imitar el arte divino. Puntualicemos que esta imitación no significa en absoluto copiar la creación divina ya concluida, el mundo tal como lo vemos, pues sería una vana pretensión; el “naturalismo” en sentido estricto está excluido del arte sagrado; lo que se debe imitar es el modo de operar del Espíritu divino; es necesario trasladar sus leyes al dominio limitado del trabajo humano, es decir, a la artesanía.
En ninguna doctrina tradicional la idea del arte divino juega un papel tan importante como en la hindú. Pues “Maya” no es solamente el misterioso poder divino que hace que el mundo parezca existir fuera de la realidad divina, de tal modo que de “Maya” provienen la dualidad y la ilusión; también es, en su aspecto positivo, el arte divino que produce la forma. En principio, no es más que la posibilidad del Infinito de definirse a Sí mismo, como objeto de Su propia visión, sin que su infinitud resulte limitada. Así, simultáneamente, Dios se manifiesta en el mundo y no se manifiesta; se expresa y permanece en silencio.
Del mismo modo que el Absoluto objetiviza, en virtud de su “Maya”, ciertos aspectos de Sí mismo, o posibilidades contenidas en Él, determinándolas por una visión distintiva, así el artista concreta en su obra ciertos aspectos de sí mismo, los proyecta, por así decir, fuera de su ser indiferenciado. En la medida en que esta objetivación refleja el trastorno de su ser, asume un carácter puramente simbólico. Al mismo tiempo el artista se vuelve cada vez más consciente del abismo que separa esta forma, reflejo de su esencia, de lo que ésta es en su plenitud intemporal.
El creador sabe: “Esta forma soy yo mismo; sin embargo, soy infinitamente más que ella, pues ninguna forma se apodera de la esencia, ese testigo que es el cognoscente puro”. Sabe también que Dios es quien se manifiesta a través de su obra, de manera que ésta, a su vez, sobrepasa el ego frágil y falible del hombre.
Tal es la analogía entre el arte divino y el arte humano: la realización de sí mismo por objetivación. Para que ésta tenga un alcance espiritual, para que no sea solamente una vaga introversión, es necesario que los medios de expresión provengan de una visión esencial; dicho de otro modo, no es el “yo” pleno de ilusión e ignorancia de sí mismo quien elige arbitrariamente los medios; éstos se toman de la tradición, de la revelación formal y objetiva del Ser supremo, que es el “Ser intrínseco” de todos los seres.
También desde el punto de vista cristiano, Dios es artista en el sentido más elevado del término porque creó al hombre “a Su imagen” (Génesis, I, 27). Pero, como la imagen no sólo es semejante en todo a su modelo, sino que también arrastra una disimilitud casi absoluta, termina por corromperse. La caída de Adán enturbia el reflejo divino en el hombre, empaña el espejo; sin embargo, este reflejo no se pierde por completo, pues si la criatura está sometida a sus límites, no ocurre lo mismo con la Plenitud divina. Los límites humanos no se oponen, pues, en definitiva a la Plenitud, manifestada como Amor ilimitado y cuya misma ilimitación desea que Dios “pronunciándose” como Verbo eterno, descienda al mundo y adopte el contorno perecedero de la imagen -la naturaleza humana- a fin de restablecer su belleza original.
Para el Cristianismo, la imagen divina por excelencia es la forma humana de Cristo; en consecuencia, el arte cristiano tiene un solo objeto: la transfiguración del hombre, y del mundo que depende del hombre, por su participación en Cristo.
Lo que la visión cristiana de las cosas extrae mediante la concentración amorosa en el Verbo encarnado en Jesucristo, la visión islámica lo traslada a lo universal y a lo impersonal: para el Islam, el arte divino –según el Corán, Dios es “artista”– es, ante todo, la manifestación de la Unidad divina en la belleza y en la regularidad del cosmos. La Unidad se refleja en la armonía de lo múltiple, en el orden y en el equilibrio; la belleza lleva en sí misma todos esos aspectos. La sabiduría radica en inferir de la Unidad, la belleza del mundo. La finalidad del arte es hacer participar al ambiente humano, al mundo tal como el hombre lo moldea, de ese orden que es la manifestación directa de la Unidad divina. El arte clarifica el mundo, ayuda al espíritu a separarse de la multitud desordenada de cosas a fin de remontarse hacia la Unidad infinita.
Según la visión taoísta de la realidad, el arte divino es esencialmente el arte de las trasformaciones: la naturaleza se trasforma sin cesar obedeciendo a la ley del ciclo; sus contrastes evolucionan en torno de un centro único, inaprensible. Sin embargo, quien comprende el movimiento circular reconoce el centro, que es su esencia. La finalidad del arte es ajustarse a este ritmo cósmico. Según la fórmula más simple, la perfección artística consiste en la capacidad de trazar con un rasgo único un círculo perfecto, e identificarse, implícitamente, con su centro, mantenido tácito.
En la medida en que es posible trasladar la noción de arte divino al Budismo –que evita la personificación del Absoluto– la idea de arte divino se aplicaba la belleza milagrosa y mentalmente inagotable del Buddha. Aun cuando ninguna doctrina sobre Dios escape, en su formulación, al carácter ilusorio de la mente, que atribuye sus límites a lo ilimitado y sus formas conjeturales a lo informal, la belleza del Buddha irradia un estado del ser que ningún pensamiento es capaz delimitar. Esta belleza se resume en la del loto; se perpetúa de manera ritual en la imagen pintada o esculpida del Bienaventurado.
 Estos fundamentos del arte sagrado se encuentran, en proporciones diversas, en cada una de las cinco grandes tradiciones a las que nos hemos referido. Todas poseen esencialmente la plenitud de Verdad y Gracia divinas. De modo que, en principio, estas tradiciones son capaces de producir todas las formas de espiritualidad posibles. Sin embargo, como cada religión se rige por una perspectiva que determina su economía espiritual, las manifestaciones artísticas –por naturaleza colectivas y no aisladas– reflejan en su estilo esta perspectiva y economía. Por otra parte, está implícito en la naturaleza de la forma expresar todo con un cierto exclusivismo, ya que delimita aquello que expresa y excluye, por eso mismo, ciertos aspectos del propio arquetipo universal. Esta ley se aplica naturalmente a todo tipo de manifestación formal, no únicamente al arte; las diferentes revelaciones divinas que están en la base de las diversas religiones se excluyen mutuamente si sólo se examinan sus perfiles formales y no su Esencia divina, que es una sola. Allí todavía aparece la analogía entre arte divino y arte humano.
Estos fundamentos del arte sagrado se encuentran, en proporciones diversas, en cada una de las cinco grandes tradiciones a las que nos hemos referido. Todas poseen esencialmente la plenitud de Verdad y Gracia divinas. De modo que, en principio, estas tradiciones son capaces de producir todas las formas de espiritualidad posibles. Sin embargo, como cada religión se rige por una perspectiva que determina su economía espiritual, las manifestaciones artísticas –por naturaleza colectivas y no aisladas– reflejan en su estilo esta perspectiva y economía. Por otra parte, está implícito en la naturaleza de la forma expresar todo con un cierto exclusivismo, ya que delimita aquello que expresa y excluye, por eso mismo, ciertos aspectos del propio arquetipo universal. Esta ley se aplica naturalmente a todo tipo de manifestación formal, no únicamente al arte; las diferentes revelaciones divinas que están en la base de las diversas religiones se excluyen mutuamente si sólo se examinan sus perfiles formales y no su Esencia divina, que es una sola. Allí todavía aparece la analogía entre arte divino y arte humano.
Nosotros nos limitaremos en las consideraciones siguientes al arte de las cinco grandes tradiciones mencionadas –el Hinduismo, el Cristianismo, el Islam, el Budismo y el Taoísmo– pues las leyes artísticas que les son propias no se deducen únicamente de obras existentes, sino que también son confirmadas por escritos canónicos y por el ejemplo de sus maestros. Una vez trazado este cuadro, nos concentraremos en algunas manifestaciones típicas, ya que la materia es inagotable. Hablaremos, en primer lugar, del arte hindú, cuyos métodos poseen una gran continuidad en el tiempo; a partir de este ejemplo se vincularán las artes de las civilizaciones medievales y las civilizaciones mucho más antiguas. Al arte cristiano le concederemos mayor lugar, dada su importancia para el lector europeo; pero no agotaremos la descripción de todas sus modalidades. El arte musulmán ocupará el tercer lugar, pues existen en más de un aspecto polaridades con el arte cristiano. Con respecto al arte del Extremo Oriente, budistas y taoístas, nos limitaremos a definir algunos aspectos característicos y que lo diferencian netamente de las artes analizadas antes, a fin de indicar mediante algunos puntos de comparación la gran variedad de expresiones tradicionales.
Se comprenderá que el arte sagrado siempre depende, en cierto modo, de la metafísica. Ahora bien, ésta es en sí misma ilimitada, a imitación de su objeto que es infinito. De modo que no nos será posible establecer todas las relaciones que unen a las diferentes doctrinas sagradas. Conviene, entonces, referirnos aquí a otros libros que constituyen las premisas de éste, libros que exponen la esencia de las tradiciones del Oriente y el Occidente medieval en un lenguaje accesible al lector moderno europeo. Mencionaremos la obra de Rene Guénon , la de Frithjof Schuon y la de Ananda K, Coomaraswamy. Con respecto al arte sagrado de algunas tradiciones en particular, citaremos el libro de Stella Kramrisch sobre el Templo hindú, los estudios de Daisetz Teitaro Suzuki sobre el Budismo Zen y la obra de Eugenio Herrigel (Bungaku Hakushi) sobre el arte caballeresco de la arquería en el Zen.
En su momento, a medida que lo juzguemos útil, mencionaremos otros libros y fuentes tradicionales.