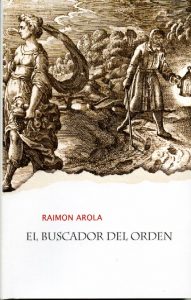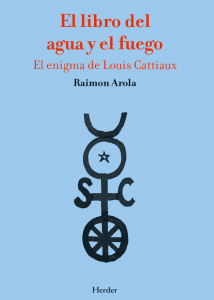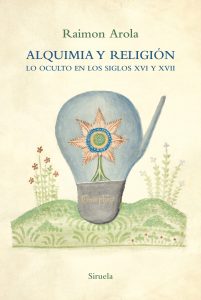¡Hay que ayudar a los artistas! (1)
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas que edificáis sepulcros para los profetas, adornáis las tumbas de los justos y decís: Si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Con eso, estáis declarando vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. (Mateo 23, 29-32)
¿Fue un sueño o una visión? ¿Fue una alucinación o una aparición? No lo sé. Pero ciertamente lo vi y lo escuché, y no podría ocultar la cosa que me fue revelada de un modo tan extraño sin pecar gravemente contra los vivientes, contra los agonizantes y contra los muertos que pueblan este mundo.
Así pues, una de estas últimas noches me desperté de pronto a causa del ruido insólito de la seda cuando cruje, y al mirar en la dirección de donde provenía el sonido, vi, para mi mayor confusión, una forma luminosa hecha de una materia lechosa bastante transparente, cuyo interior se movía como el humo encerrado en un globo.
La forma pareció ensombrecerse y con sorpresa comprobé que comenzaban a aparecer las ropas, que insensiblemente se ajustaban y tomaban una apariencia muy real, si no fuera por la transparencia luminosa que persistía en todo el ser así manifestado.
Entonces reconocí el gorro de piel, el traje manchado de colores, los zuecos, y, sobre todo, la oreja cortada, que, en lo que a mi respecta, identificaban sin ninguna posibilidad de duda el fantasma viviente de Vincent Van Gogh, cuyos restos reposan abandonados por los coleccionistas en el cementerio de Auvers-sur-Oise.
En aquel momento, una voz aún empañada pronunció con esfuerzo estas increíbles palabras: «Soy yo, Vincent». Y las manos apartaron la americana de pana lustrosa, como para liberar el pecho donde un corazón momentáneamente resucitado se esforzaba por dar ritmo a la vida.
«¡Vincent van Gogh!», balbuceé, anonadado por la presencia del genio legendario. «¡Vincent!, tu gloria brilla en el mundo, y tus obras, resplandecientes como unos fuegos artificiales, iluminan los museos de las naciones y enriquecen las colecciones particulares; tu prodigiosa vida aparece profusamente descrita en ejemplares numerados y nosotros, tus hermanos menores, te amamos y admiramos en nuestros corazones.¡Tu eternidad debe de ser felicísima al verte tan reconocido y honrado, festejado, venerado, colmado! Tú, que mientras viviste jamás pudiste vender a los ricos ni uno sólo de tus prestigiosos cuadros, he aquí que estos mismos ricos se disputan a base de millones el más pequeño de tus estudios, Tú, que no encontraste ningún apoyo entre los inteligentes, he aquí que esos mismos inteligentes te consagran como un genio, sin que nadie se lo haya pedido. Tú, que padeciste las burlas y las injurias de los imbéciles, he aquí que estos mismos imbéciles te alaban y te defienden ahora, cuando ya nadie te crucifica».
Me sentí arrebatado por la revancha del bueno de Vincent, cuando su voz, ya bien entonada, dejó caer las siguientes palabras que me dejaron paralizado por la sorpresa:
«Pobre idiota, ¿te imaginas que toda esa mascarada de plumíferos asalariados, de especuladores desvergonzados y de imbéciles triunfantes, me honran y se justifican cuando pagan millones por lo que rechazaron a cambio de un mendrugo de pan mientras estaba vivo y tenía dientes pero nada que comer?
¿De verdad crees que la vanidosa canalla que me hizo pasar por loco y que en la actualidad se engorda con mis despojos mientras prodiga consejos hipócritas a los artistas que desesperan en el mundo, crees digo, que los bendigo en mi corazón?
No, les maldigo sin cesar, y mi maldición se adhiere a sus lomos de asnos ignorantes como una túnica envenenada, pues enriquecen estúpidamente a los muertos que ya no pueden utilizar su dinero, mientras dejan morir en la miseria a los vivos que les rodean. Les visito, a esos gloriosos que especulan bajo el abrigo del arte, al que odian en secreto. Les visito, a esos conocesabios (savantages) que babean triunfalmente sobre mí, después de haberme vomitado encima, a fin de complacer a los eternos mediocres que dictan la ley en el mundo. Les visito y les golpeo en todo lo que aman: salud, dinero, familia, honores, reputación, amigos, reposo. Ve, mira, huele y palpa la desgracia que vierto sobre toda esa infamia dorada y quizá entiendas en qué consiste la justicia oculta.
Tampoco creas que los bien intencionados que ahora compran una reproducción impresa de una de mis obras al precio que pagarían por la tela original de un artista abandonado, tampoco creas que escapan a mi cólera pues hacen en pequeño lo que los otros hacen en grande, y su admiración tardía les acusa a todos igualmente por medio de la voz de lo vivientes rechazados, a los que Dios escucha en primer lugar. No soy el único en decirte todo esto, ¡mira!»
En efecto, vi otras formas que se habían unido a la primera y que se comunicaban mediante unos hilos enroscados como hebras de lana. Allí estaba el tío Cézanne, reconocible por su enorme cabeza y por sus ojos hundidos bajo la maleza de sus cejas. Gaugin se reía burlonamente con tu tobillo herido, sólo dijo una cosa: «¡Oh, los polis que pintan!» Seguramente pensaba en los gendarmes que, después de haberlo perseguido, se pusieron a pintar como todo el mundo. El aduanero Rousseau estaba a punto de lanzar su violón que blandía como una maza. Millet quitaba el barro de sus zuecos, pacíficamente añadió: «Las vacas». Quizá soñase en todas las que había pintado y no lo habían alimentado mientras que ahora engordaban a los traficantes establecidos en el mundo. Pizarro asentía con la cabeza, las manos apoyadas en las rodillas, como tras una larga jornada de trabajo; finalmente añadió: «Por suerte existen los falsificadores para poner con retraso los cuernos a todos esos malvados» Renoir sonreía ante esta idea al tiempo que se frotaba las manos como para sacarse el anquilosamiento.
Baudelaire, Deubel, Poe, Verlaine, Rombaud [sic], y otros a los que no pude distinguir murmuraban: «También nosotros vomitamos las ediciones de lujo con las páginas sin cortar reservadas a los bibliófilos chochos que nos rechazaron y nos desesperaron mientras estábamos vivos.»
Yo me había puesto a llorar sin incluso darme cuenta. La habitación se quedó de nuevo a oscuras. Miré maquinalmente al otro lado de mi cama y vi la silueta extrañamente erizada de mi gato persa cuyas extremidades peludas resplandecían con un brillo azulado, electrizadas como cuando se acerca una tormenta. Él, también, había percibido la presencia inquietante de los espectros y simplemente arqueó el lomo a fin de intentar asustar a lo que él mismo temía.
De mañana, empecé la búsqueda de los turiferarios patentados de los grandes artistas que murieron en el abandono; visité a los marchantes especializados en sus firmas, ahora valoradas en Bolsa, e inquirí discretamente por su estado: «No todos murieron, pero todos fueron golpeados». Y realmente se trataba de una peste de la que no se salvó ninguno. Cornudos, apaleados, traicionados, agitados, enfermos, deshonrados, engañadores y engañados, toda la retahíla de maldiciones parecía adherida a sus personas.
Estaba aterrorizado al verificar punto por punto las amenazas del bueno de Vincent, que así se encarnaban ante mis ojos. Pues, cuanto más se empeñaban en comprar a posteriori las obras de los artistas ilustres, más se ensañaban los muertos con ellos, con sus familias y con sus bienes, y también veía con claridad que la maldición de los vivos rechazados injustamente se añadía a la maldición de los muertos escarnecidos. Al contrario, constaté la inmunidad casi absoluta, más incluso, la suerte persistente de los que habían adquirido las obras de esos mismos artistas durante su vida difícil o que las habían heredado y las conservaban piadosamente a pesar de las tentadoras ganancias.
Oyente totalmente involuntario del pensamiento de los grandes artistas muertos, concluiré afirmando que la bendición de los vivos a los que se ayuda a tiempo, vale más que la maldición de los muertos a los que se ayuda demasiado tarde.
Uno de esos amantes de «firmas» cotizadas en Bolsa, me dijo recientemente una ocurrencia luminosa: «Los periódicos a veces anuncian la muerte de los grandes artistas, pero jamás su nacimiento. ¿Cómo quiere usted que se les reconozca?»
¡Ay!, es muy cierto que aquellos que han cambiado el gusto y el discernimiento del espíritu por el peso aplastante y ciego del dinero, jamás sabrán reconocer algo en este mundo puesto que tampoco se reconocen a sí mismos.
¿Cuántos son los artistas verdaderos que, según la bella definición dada recientemente por la Sociedad de artistas pintores, escultores y grabadores profesionales, «han sacrificado largos años de su juventud al estudio y al conocimiento de su arte, a menudo soportando las peores dificultades, y que consagran lo mejor de su vida al ejercicio de un oficio ingrato que no disfruta de ninguna de las ventajas que el Estado ha previsto para todas las demás categorías de trabajadores»? Ochocientos en París, quizá el doble en toda Francia; pues los demás en realidad son artistas ocasionales, provistos de rentas o de otro oficio, de amigos políticos o confesionales, que les mantienen y que les permiten presentar sus obras en público, a costa de los puros que por toda recomendación y por todo viático tienen su fe y su ánimo puestos en el arte.
¡La eliminación perseverante es una de las leyes de este mundo, pero no ciertamente la exterminación ciega y sorda!
_______
(1) Introducción del periódico «L’Écho d’Oran»: El pintor Louis Cattiaux, quien ha ocupado en diversas ocasiones estas mismas columnas, nos ha enviado el curioso texto que viene a continuación, donde bajo una forma alegórica y no sin humor, demanda a sus contemporáneos que se interesen por los artistas vivos, siendo la mayor muestra de interés, la compra de sus obras.