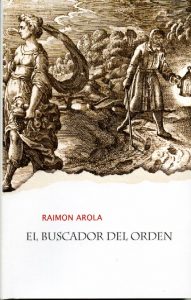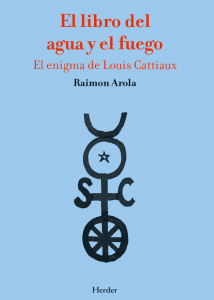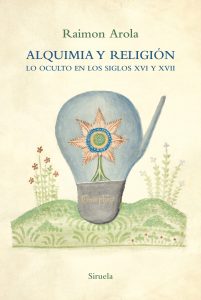No es arbitraria la manera en que el entendimiento conecta lo singular y separa el Todo. Los límites de todas las representaciones y esfuerzos están determinados necesariamente por dos legislaciones contrapuestas. Desde dentro, las tendencias eternas del ánimo esforzado; desde fuera, las leyes inmutables de la naturaleza. De manera insegura, la inclinación oscila entre la voz de la libertad y el mandato del destino; el entendimiento, por su parte, forma trabajosamente lo singular para al fin perderse tan lejos del Todo que podría parecer que el hombre hubiera sido despojado de la medida y del fiel de su vida. –Dar atinadamente con esos dos delicados límites y guardarlos fielmente, resolver el combate entre el destino y la libertad en una plena concordia, tal es el más intrincado nudo de la vida humana. ¿Será el azar más sabio que el arte? ¿Puede la más difícil tarea únicamente ser cumplida por sí sola?
La inclinación oscila entre la voz de la libertad y el mandato del destino; el entendimiento, por su parte, forma trabajosamente lo singular para al fin perderse tan lejos del Todo que podría parecer que el hombre hubiera sido despojado de la medida y del fiel de su vida.
Si la formación no es dirigida por el arte sino por el impulso, entonces el hombre entero se desarrolla de manera equilibrada. Completitud y determinación son las señas distintivas de los antiguos. Todo lo singular está aquí en omnímoda interacción. Abierta y claramente se nos ofrecen en su historia los grandes contornos de la libertad y del destino. En los distintos estadios de su formación han sido probados los modos originales puros de todas las relaciones posibles entre hombre y naturaleza, y en el estadio más alto se alcanza más o menos la concordia. Esta interconexión frente a la división actual, estas masas puras frente a nuestras infinitas mezclas, esta simple determinación frente a nuestra pedante confusión son la causa de que los antiguos parezcan ser hombres de más elevado estilo. Sin embargo, no debemos envidiarlos como si fueran los hijos predilectos de una suerte arbitraria. Nuestras carencias mismas son nuestras esperanzas: pues precisamente nacen del señorío del entendimiento, cuyo perfeccionamiento, aunque lento, no conoce limitaciones. Y cuando haya finalizado su tarea de asegurarle al hombre un basamento firme y determinar así una tendencia inmutable, no será entonces ya dudoso si la historia del hombre regresa eternamente sobre sí misma como un círculo o progresa de manera infinita hacia lo mejor. De igual modo, la excelencia de los antiguos es inseparable de su profunda caída. Ambas nacen del señorío del impulso. El entendimiento se queda atrás, proscribe los medios, confunde el medio con el fin. El impulso comienza con la naturaleza y termina en la naturaleza; sólo en el medio une a la naturaleza con el hombre. Incluso el arte griego, que alcanzara la perfección, al consumirse en sí mismo demostró la caducidad de su antigua grandeza. Y precisamente en el arte se manifiestan también la confusión y la división actuales del modo más patente. Un arte invade, divagando, el campo del otro, o un género el campo ajeno. Representación y conocimiento, imaginación e intuición, signo y realidad, tiempo y espacio intercambian su determinación. El artista aspira, a costa de la unidad, sólo a la naturalidad. El entendido estima en la naturaleza solamente lo artificial. El soñador se complace en la idea de un ilusorio amor correspondido en la naturaleza. El vividor falto de amor se atreve a gozar del ser humano libre como si éste fuera una naturaleza externa. El uno vive sólo para lo bello, el otro se limita a usar lo bello. No basta que el sacrilegio confunda todas las partes de la humanidad, sino que tiene además que aislarlas y que mutilarlas. El que sólo se abandona al goce de la música se desvanece en lo indeterminado; el que se disipa en el mármol se petrifica; el que sólo vive en la poesía pierde las dos cosas: fuerza y determinación, y se convierte finalmente en un sueño. Incluso la poesía y la realidad unidas dejan un gran hueco que sólo puede ser llenado por las artes sensoriales, en las que la legalidad es más determinada y más viva que en la poesía, y la realidad más conforme a la ley que en la naturaleza. Si sólo tiene arte, el hombre se convierte en una forma vacía, y si es sólo naturaleza, se torna en un ser salvaje y falto de amor. Es deplorable el ver amontonado todo un tesoro de las obras de arte más logradas y escogidas como una vulgar colección de preciosidades. Para nuestro desconsuelo, el hueco sigue estando ahí delante, monstruosamente ante nosotros. El hombre está desgarrado, el arte y la vida divididos. ¡Y este esqueleto fue vida una vez! ¡Hubo un tiempo, hubo un pueblo en que el fuego celestial del arte al igual que el ardor suave de la vida penetraba los cuerpos animados inundando el universo de la humanidad afanosa!
Si sólo tiene arte, el hombre se convierte en una forma vacía, y si es sólo naturaleza, se torna en un ser salvaje y falto de amor.
Y no menos antinaturales que aquel vividor artificioso son las víctimas de la fatiga, los esclavos de la utilidad en los cuales una coerción continua acaba por aniquilar toda elasticidad del impulso. En el pensar y en el actuar, la máquina se mueve como lo haría un hombre vulgar, de término medio, mientras que en el goce se muestra sin disfraz el puro animal. Y estos desdichados acaban por ruborizarse al oír el nombre de la belleza. El más leve recuerdo del arte, de la naturaleza o del amor despierta su vergüenza y los azora como si se les mencionase, con más seriedad, un fantasma. El goce es necesario. Refresca y aviva la fuerza para nuevos combates. Una fatiga permanente nos mina y destruye inevitablemente, al igual que el goce permanente nos debilita y disuelve. Es contradictorio hacer del goce la finalidad de la vida; pues que el hombre sólo llega a existir en una naturaleza cuyas leyes contradicen a las suyas infinitamente. La vida es un combate serio. El más mínimo desequilibrio en el goce se castiga a sí mismo. Conforme a esta ley de la naturaleza, los hombres unidos en el goce del amor tienen que castigar su corto delirio de manera bien dura. Los que en cambio se unen para serias hazañas y, en el goce, se limitan a reponer fuerzas, son premiados por la pureza y la constancia de su goce. El goce tiene tanto más valor cuanto más espontáneo es, cuanto más se acerca a lo bello, en el cual se enlaza lo bueno con lo agradable. Tiene que ser libre, no debe ser medio para un fin. El goce intencionado sería ocupación y no goce. Usar lo sagrado significa profanarlo; y lo bello es sagrado. Podéis formar el entendimiento mediante representaciones y las costumbres mediante cosas bellas. El arte puede convertirse en materia para el pensador. Pero el gusto nada gana en ello. Al igual que toda fuerza se mantiene sólo en el libre juego, así también se forma el gusto, o sea, la facultad de lo bello, sólo en el libre goce de lo bello. -El límite del goce: dónde pueda comenzar y dónele deba terminar, es cosa fácilmente determinable; pero hace falta mucho tino para dar con él. Lo mismo es válido para los límites de las distintas especies de lo bello. Éstas son tres, como los tres objetos originarios del goce: la naturaleza, el hombre y la mezcla de ambos o representación.
Usar lo sagrado significa profanarlo; y lo bello es sagrado.
El privilegio de la naturaleza es la plenitud y la vida. El privilegio del arte es la unidad. Quien niega lo último, quien toma el arte sólo por recuerdo de la naturaleza sumamente bella, niega que aquél tenga una existencia independiente. Si el arte no tuviera su propia legalidad, si sólo fuera naturaleza, no sería entonces mucho más que un pobre recurso de la vejez. Aquel a quien la juventud y la fuerza aún no le fallaran por completo, se apresuraría a ir directamente a la verdad, dejando a los ancianos el recrearse en esa momia de la vida y a los débiles el regalarse en sombras insubstanciales. Hay otros, sacrílegos, que niegan la naturaleza al decir que es artista. ¡Como si todo arte no fuera limitado y toda naturaleza infinita! No sólo el Todo se extiende carente de límites en todos los sentidos. También la más mínima singularidad es doblemente inagotable. La omnímoda determinación de las cosas configuradas, la omnímoda pujanza de lo vivo es infinita: pues cada punto del espacio, cada momento del tiempo (y hay infinidad de ellos) está lleno. No basta que el arte tome en préstamo de la sola naturaleza toda multiplicidad; también desarticula figura y vida, desgarra la naturaleza. Es verdad que el arte único del teatro las vincula, pero no deja de limitarse a arrancar violentamente una determinada singularidad de la plétora infinita. A duras penas os permite ver dos de las cuatro caras de la naturaleza. Comparad con esto una mirada a la amable bóveda celeste que en cierto modo abraza lo infinito; o un instante de la primavera en que la vida más diversa penetra por todos los sentidos en vuestro interior más hondo; o, en fin, el aspecto de un combate a la vez terrible y bello, donde la plétora de las fuerzas en pugna rebosa convertida en destrucción. En esta intuición el hombre parece aprehender el tiempo eterno que, hermanado con la multiplicidad del espacio, fluye de la exuberante cornucopia de la naturaleza. «El Todo siempre permanece joven; sólo los seres efímeros cambian fugazmente. Unos pueblos aparecen, otros pasan; rápidamente, como en una carrera, se pasan la antorcha de la vida».
El privilegio de la naturaleza es la plenitud y la vida. El privilegio del arte es la unidad. Quien niega lo último, quien toma el arte sólo por recuerdo de la naturaleza sumamente bella, niega que aquél tenga una existencia independiente.
¡Huye, parece gritarle seductoramente al hombre; huye de tu orden mezquino, de tu arte miserable; rinde homenaje a la venerable simplicidad, al sagrado caos de tu abundante madre, de cuyos pechos henchidos mana toda vida auténtica! El ansia terrible y, no obstante, estéril de extenderse hacia lo infinito; la sed abrasadora de penetrar por completo lo singular, subyugan tan violentamente al hombre que a menudo el poder de la naturaleza le arrebata toda libertad. Desprecia salvajemente toda ley y profana insensiblemente la dignidad de su naturaleza. No hubo pueblo más grande en el goce de la naturaleza y en el exceso de este goce, no hubo pueblo más vigoroso y desmesurado, más carente de ley, más cruel que los romanos, desde que Bruto manchara su nombre al permitir los primeros juegos de gladiadores, hasta Nerón. La fuerza y los medios para gozar eran aquí tan inmensos que la plenitud de una vida romana sobrepasa los límites de nuestra imaginación. La autonomía, el gran estilo de sus vicios entremezcla incluso el respeto en el odio y la cólera que despiertan en nosotros. Pero está grabada con letras de fuego en sus anales, y para todos los tiempos, la historia de sus excesos. Todo lo que la tierra puede ofrecer no fue capaz de satisfacer esos apetitos, de suyo insaciables; pero tampoco el vigor romano pudo resistir a la disipación, que destruye incluso el vigor más fuerte, y terminó en una relajación y disolución totales.
El ansia terrible y, no obstante, estéril de extenderse hacia lo infinito; la sed abrasadora de penetrar por completo lo singular, subyugan tan violentamente al hombre que a menudo el poder de la naturaleza le arrebata toda libertad.
El amor es el goce propio del hombre libre; y solamente el hombre es su objeto. Pues al igual que en una persona sola no puede haber interacción, tampoco hay amor sin otro amor correspondiente. Si bien no es ninguna locura abarcar todo con nuestro amor y ser uno con la naturaleza. El impulso humano tiene una superabundancia de bondad, espíritu y plenitud. El entendimiento humano tiene un hueco: lo que está más allá de los límites del saber. Esa superabundancia llena este hueco y produce las representaciones de seres superiores y la tendencia hacia Dios. Sólo la locura de pretender que nuestro amor sea correspondido es censurable; ya la mera intención es disparatada; y sólo la lujuria es nociva. El conocimiento es fatiga; la creencia, goce. ¡Sean los frutos de la creencia recompensa del esfuerzo del pensador! De otra manera, gozados inmerecidamente, encontrarán la pena en sí mismos como cualquier desmesura. La miserable arrogancia de buscar en todo sólo el propio reflejo es algo que se da solamente en ánimos vulgares, que son muy receptivos y muy poco excitables. En otra tendencia tomarían el arte por amor, ya que la intención profana lo libre. El arte de una Aspasia puede ser perfecto y la naturaleza sumamente bella; pero nunca podrá merecer su favor intencionado el nombre de amor. En la esperanza desenfrenada de obtener un beneficio mayor, otro amante se aniquila a sí mismo en la entrega incondicional. ¡Infeliz! Con la pérdida de su autonomía arrancó de su pecho la raíz del amor. Pues el amor es el goce recíproco de las naturalezas libres, y precisamente por eso sólo él es pleno y entero y tiene su fuente imperecedera en sí mismo. Todo goce natural se queda a medias y es insatisfactorio. ¡Qué rápidamente se escapa lo más bello, sin hacer otra cosa que clavar el aguijón del deseo aún más profundamente en el pecho! Y tras una breve ilusión de vitalidad, lo duradero se petrifica en vuestros brazos convirtiéndose en un esqueleto. En vano extiendes los brazos anhelantes hacia la vasta naturaleza, pues su fatigosa inconmensurabilidad permanece eternamente muda, incomprensible para ti y eternamente extraña. El goce supremo es el amor y el amor supremo es el amor a la patria. No hablo de ese fuerte impulso que animaba el pecho heroico del romano: de Régulo que, baja la mirada, se separa de los suyos, abandona Roma y retorna junto a los enemigos de ésta en un grandioso gesto; de Decio que maldice su cabeza, se consagra a las deidades subterráneas y se precipita en los brazos abiertos de la muerte. Ellos os parecen hoy semidioses. ¡Pero comparadlos con la simplicidad celestial de Bulis y Spertias, comparadlos con la alada jovialidad de Leónidas! Son bárbaros. Cumplieron con la ley, pero sin amor. El amor a la patria no era el resorte que impulsaba a quienes murieron en las Termópilas –pues ellos murieron por la ley– sino su recompensa. Su muerte sagrada constituyó la cima de todo júbilo. En el Estado auténtico, cuyo fin es la completa comunidad de muchos seres libres, se da un amor público, un infinito gozarse recíprocamente todos en todos. Fue esto a cuya pérdida no pudo sobrevivir el desdichado lacedemonio al que la ley cubrió de ignominia. Es esto lo que diferencia, por su grandeza apacible, a los dorios de los romanos; esto es lo que difunde sobre la vida de Brásidas el fulgor de un júbilo autosuficiente. Es posible que el amor a la patria en Creta y Tebas llegara hasta la disipación y que el goce se convirtiera en la finalidad del Estado. Estos pueblos se hundieron al fin tan profundamente que acabaron por rendir homenaje a la excitación del encanto, que no debía ser sino el envoltorio de lo bello, y abusaron así de la naturaleza. Por regla general, la excitabilidad es el más peligroso y a la vez el más bello regalo de los dioses. Suponed un ánimo de muy escasa receptividad, pero de una excitabilidad tan ilimitada que el más leve roce estimulara su entera elasticidad. Suponed en él una espontaneidad tan grande que participara del esplendor de la vida gracias a esa excitabilidad. Su existencia sería un constante oscilar, como el de la ola tempestuosa: hace apenas un momento aún parecía tocar las estrellas eternas y ya se ha precipitado en el tremendo abismo marino. A este ánimo le ha tocado en suerte, extraído de la urna de la vida, el más alto y el más profundo de los destinos humanos. Está conciliado consigo mismo en lo más íntimo, no obstante que dividido por completo, y rebosante de armonía está infinitamente desgarrado. Imaginaos así a Safo, y se aclararán todas las contradicciones contenidas en las noticias sobre ésta, la más grande de todas las mujeres griegas. También nosotros podemos decir: «Todavía está vivo el ardor de la eolia; todavía alienta el amor que confiara a las cuerdas de la lira.» Algunos de sus cantos y múltiples fragmentos se cuentan entre las perlas más preciosas arrojadas a la yerma orilla por la corriente del tiempo, restos del naufragio del mundo antiguo. Su enorme dulzura está como bañada de melancolía. En comparación con ellos, otras innumerables canciones de similar especie que, no obstante ser admiradas, son pálidas y vulgares, parecen un mortecino fuego terrenal frente al rayo puro del sol inmortal.
El impulso humano tiene una superabundancia de bondad, espíritu y plenitud. El entendimiento humano tiene un hueco: lo que está más allá de los límites del saber. Esa superabundancia llena este hueco y produce las representaciones de seres superiores y la tendencia hacia Dios.
El amor puro es absolutamente pobre: toda su plenitud es un don de la naturaleza. La naturaleza pura no es sino plenitud: toda armonía es un regalo del amor. Pero en el arte se unen plenitud y armonía. Amablemente se dan cita en él ambos infinitos y forman un Todo nuevo que unifica, cual corona de la vida, la libertad y el destino; que no penetra hasta la médula interior del alma para corroerla, sino que resuelve benéficamente todo conflicto. La naturaleza le concede alcance al gusto, el amor fuerza, y el arte orden y ley. Sólo unidos llevan a cabo la formación del gusto. Por separado no hacen más que aumentar la receptividad, la excitabilidad y el juicio. En Sófocles se unen la fuerza del amor y la plenitud de la naturaleza, y se subordinan a la ley artística. Aquí el hombre lleva a cumplimiento su existencia y descansa, así, en una concordia satisfecha.
El amor puro es absolutamente pobre: toda su plenitud es un don de la naturaleza. La naturaleza pura no es sino plenitud: toda armonía es un regalo del amor.
Así sucede pues con los límites más delicados, con el equilibrio más sutil, según el sentido de aquella significativa seña del dios: en la medida está la cima del arte de vivir. Y sólo puede ser alcanzada a través de la completitud. Y ésta, a su vez, como todo lo divino, no puede alcanzarse directamente. Es verdad que el hombre suele apresurarse a cantar victoria, Pero vemos también que cuando esto ocurre la voluntad más seria, el vigor más fuerte y el arte más ingenioso no hacen sino provocar las más penosas deformidades. Pues, ¿cómo el Todo por antonomasia podría surgir de meras singularidades? El hombre que aspira a lograr lo divino se limita a luchar inconmovible contra todos los obstáculos. Precisamente por eso es imposible volver atrás, por muy arruinada que esté la concordia en el pecho o por muchos siglos que un pueblo, oscurecido, se haya tambaleado de manera mísera y confusa por la vida. Si luego la completitud irrumpe de manera repentina e incomprensible, como hallazgo en la existencia, entonces el hombre pasado el primer sobresalto de júbilo se inclina hacia aquel que es merecedor de su agradecimiento. No le está permitido atribuirse a sí mismo lo que no es efecto de sus más laboriosos esfuerzos, por muy clara que quizá parezca su motivación externa. Y tampoco puede atribuir a otro ser humano aquello que él sabe ser su posesión más propia. Ha ganado una nueva porción de su yo desconocido. ¡Que se lo agradezca al dios desconocido! La concordia así hallada no es su mérito, pero sí obra suya.