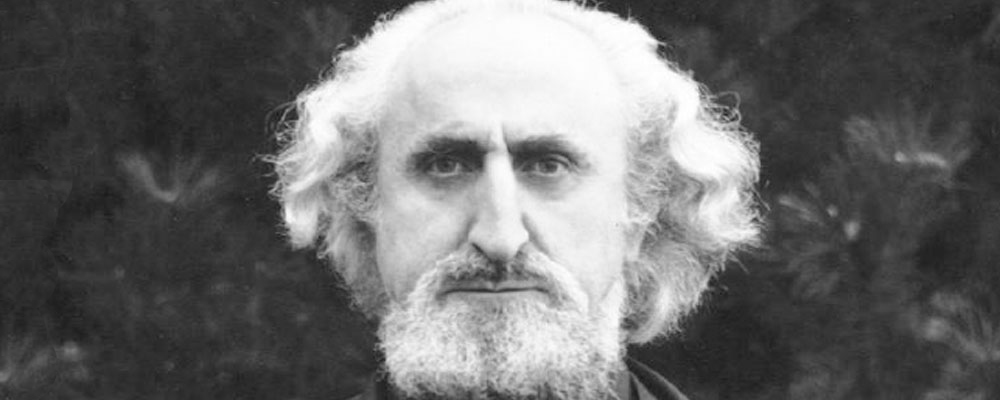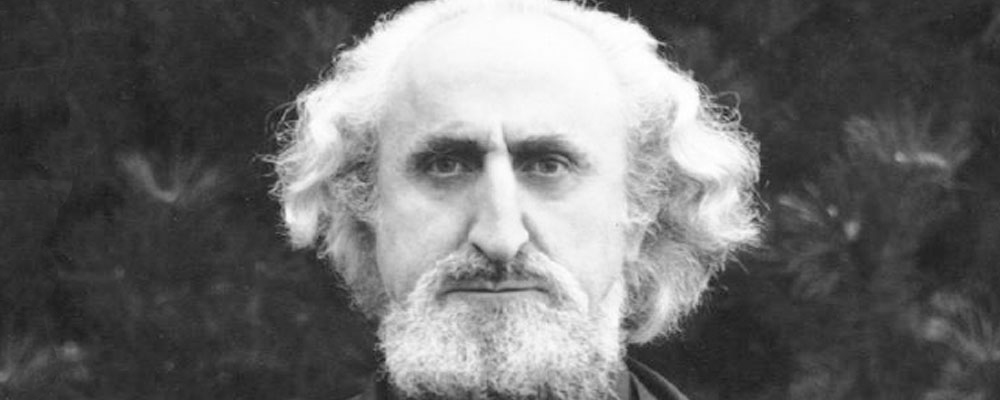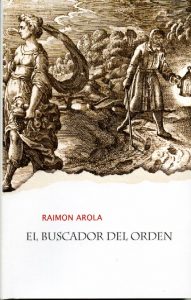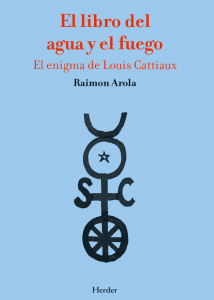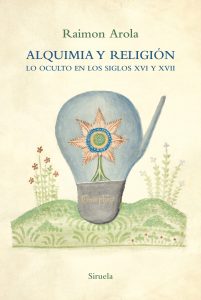Otro elemento fundamental de la vía es el simbolismo, que se afirma en el arte sagrado lo mismo que en la naturaleza virgen. Sin duda, las formas sensibles no tienen la importancia de los símbolos verbales o escriturarios, pero no por ello dejan de poseer, según las circunstancias, una función de “encuadramiento” o de “sugestión espiritual” muy valiosa, sin hablar de la importancia ritual de primer orden que pueden tomar; además, el simbolismo tiene la particularidad de combinar lo exterior con lo interior, lo sensible con lo espiritual, y así va más allá, en principio o de hecho, de la función de simple telón de fondo.
El arte sagrado es en primer lugar la forma visible y audible de la Revelación, y después su revestimiento litúrgico indispensable. La forma debe ser la expresión adecuada del contenido; no debe en ningún caso contradecirlo; no puede ser abandonada a la arbitrariedad de los individuos, a su ignorancia ya sus pasiones. Pero hay que distinguir diversos grados en el arte sagrado, diversos niveles de absolutidad o de relatividad; además, hay que tener en cuenta el carácter relativo de la forma como tal. El imperativo categórico que es la integridad espiritual de la forma no puede impedir que el orden formal esté sometido a ciertas vicisitudes; el hecho de que las obras maestras del arte sagrado sean expresiones sublimes del Espíritu no debe hacernos olvidar que, vistas a partir de este Espíritu mismo, estas obras, en sus más pesadas exteriorizaciones, aparecen, ya en sí mismas, como concesiones al “mundo” y sugieren esta frase evangélica: “El que saca la espada, morirá por la espada”. En efecto, cuando el Espíritu necesita exteriorizarse hasta ese punto es que ya está próximo a perderse; la exteriorización como tal lleva en sí misma el veneno de la exterioridad, luego del agotamiento, la fragilidad y la decrepitud; la obra maestra está como cargada de pesares, es ya un “canto del cisne”; a veces se tiene la impresión de que el arte, por la misma sobreabundancia de sus perfecciones, sirve para suplir la ausencia de sabiduría o de santidad. Los Padres del desierto no tenían necesidad de columnatas ni de vitrales; en cambio, las personas que, en nuestros días, desprecian más el arte sagrado en nombre del “puro espíritu” son los que menos lo comprenden y quienes más necesidad tendrían de él. Sea lo que fuere, nada noble puede perderse nunca: todos los tesoros del arte, al igual que los de la naturaleza, vuelven a encontrase perfecta e infinitamente en la beatitud; el hombre que tiene plena conciencia de esta verdad no puede dejar de estar desapegado de las cristalizaciones sensibles como tales.
Pero existe también el simbolismo primordial de la naturaleza virgen; ésta es un libro abierto. una revelación del Creador. un santuario e incluso en ciertos aspectos, una vía. Los sabios y los eremitas de todas las épocas han buscado la naturaleza, en ella se sentían lejos del mundo y cerca del Cielo; inocente y piadosa y, sin embargo, profunda y terrible, fue siempre su refugio. Si tuviéramos que elegir entre el más magnífico de los templos y la naturaleza inviolada, es a ésta a la que escogeríamos; la destrucción de todas las obras humanas no sería nada al lado de la destrucción de la naturaleza. La naturaleza ofrece a la vez vestigios del Paraíso terrenal y signos precursores del Paraíso celestial.
Y sin embargo, desde otro punto de vista, cabe preguntarse qué es más precioso, si las cumbres del arte sagrado en cuanto inspiraciones directas de Dios, o las bellezas de la naturaleza en cuanto creaciones divinas y símbolos; el lenguaje de la naturaleza es más primordial, sin duda, y más universal, pero es menos humano que el arte y menos inmediatamente inteligible; exige más conocimiento espiritual para poder entregar su mensaje, pues las cosas externas son lo que somos nosotros, no en sí mismas, sino en cuanto a su eficacia; hay en ello la misma relación, o casi, que entre las mitologías tradicionales y la metafísica pura. La mejor respuesta a este problema, es que el arte sagrado, del que determinado santo no tiene “necesidad” personalmente, exterioriza sin embargo su santidad, es decir, precisamente este algo que puede hacer superflua para el santo la exteriorización artística; por el arte, esta santidad o esta sabiduría se ha hecho milagrosamente tangible con toda su materia humana que la naturaleza virgen no puede ofrecer; en cierto sentido, la virtud “dilatante” y “refrescante” de la naturaleza es el hecho de no ser humana sino angélica, Decir que se prefieren las “obras de Dios” a las “obras de los hombres” sería no obstante simplificar en exceso el problema, dado que, en el arte que merece el epíteto de “sagrado”, es Dios el autor; el nombre no es mas que el instrumento y lo humano no es más que la materia.
El simbolismo de la naturaleza es solidario de nuestra experiencia humana: si la bóveda estelar gira es porque los mundos celestiales evolucionan alrededor de Dios; la apariencia es debida no sólo a nuestra posición terrestre, sino también, y ante todo, a un prototipo trascendente que no es en absoluto ilusorio, y que parece incluso haber creado nuestra situación espacial para permitir a nuestra perspectiva espiritual ser lo que es; la ilusión terrestre refleja, pues, una situación real, y esta relación es de la mayor importancia, pues muestra que son los mitos –siempre solidarios de la astronomía ptolemaica– los que tendrán la última palabra. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, la ciencia moderna, aunque realiza evidentemente observaciones exactas, pero al ignorar el sentido y el alcance de los símbolos, no puede contradecir las concepciones mitológicas en lo que tienen de espiritual, luego de válido; no hace más que cambiar los datos simbólicos o, dicho de otro modo, destruye las bases empíricas de las mitologías sin poder explicar la significación de los datos nuevos. Desde nuestro punto de vista, esta ciencia superpone un simbolismo de lenguaje infinitamente complicado a otro, metafísicamente igual de verdadero pero más humano –un poco como se traduciría un texto a otra lengua más difícil–, pero ignora que descubre un lenguaje y que propone implícitamente un nuevo ptolomeísmo metafísico.
La sabiduría de la naturaleza es afirmada numerosas veces en el Corán, que insiste en los “signos” de la creación “para aquellos que están dotados de entendimiento”, lo que indica la relación existente entre la naturaleza y la gnosis; la bóveda celeste es el templo de la eterna Sophia.
La misma palabra “signos” designa los versículos del Libro; como los fenómenos de la naturaleza a la vez virginal y maternal, revelan a Dios brotando de la Madre del Libro y transmitiéndose por el espíritu virgen del Profeta. El Islam, como el antiguo Judaísmo, se encuentra particularmente cerca de la naturaleza por el hecho de que está anclado en el alma nómada; su belleza es la del desierto y del oasis; la arena es para él un símbolo de pureza –se la emplea para las a abluciones cuando falta agua– y el oasis prefigura el Paraíso. El simbolismo de la arena es análogo al de la nieve: es una gran paz que unifica, semejante a la shahada que es paz y luz y que disuelve a fin de cuentas los nudos y las antinomias de la existencia, o que reduce, reabsorbiéndolas, todas las coagulaciones efímeras a la sustancia pura e inmutable. El Islam surgió de la naturaleza; los sufíes retornan a ella, lo cual es uno de los sentidos de este hadíth: “El Islam comenzó en el exilio y acabará en el exilio”. Las ciudades, con su tendencia a la petrificación y con sus gérmenes de corrupción, se oponen a la naturaleza siempre virgen; su única justificación, y su única garantía de estabilidad, es la de ser santuarios; garantía muy relativa, pues el Corán dice: “…y no hay ciudad que Nosotros no destruyamos o no castiguemos severamente antes del Día de la resurrección” (XVII, 60). Todo esto permite comprender por qué el Islam ha querido mantener, en el marco de un sedentarismo inevitable, el espíritu nómada: las ciudades musulmanas conservan la marca de una peregrinación a través del espacio y el tiempo; el Islam refleja en todas partes la santa esterilidad y la austeridad del desierto, pero también, en este clima de muerte, el desbordamiento alegre y precioso de las fuentes y los oasis; la gracia frágil de las mezquitas repite la de los palmerales, mientras que la blancura y la monotonía de las ciudades tienen una belleza desértica y por ello mismo sepulcral. En el fondo del vacío de la existencia y detrás de sus espejismos está la eterna profusión de la Vida divina.