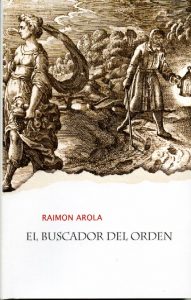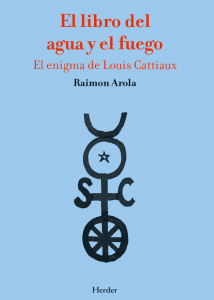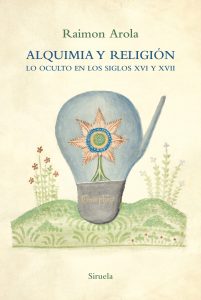Se cuenta que, en su juventud, el poeta chino Han Fook fue dotado de un maravilloso impulso para aprender y perfeccionarse a sí mismo en todo cuanto tuviera que ver con la poesía. En aquellos días, cuando aún vivía en la ciudad que le vio nacer -a orillas del Río Amarillo-, se comprometió, al amparo de su familia (que le amaba sinceramente), con una muchacha de buena cuna. La boda fue pronto fijada para una fecha de buenos augurios. Por entonces Han Fook rozaba los veinte años, era un hermoso joven, modesto y de elegantes ademanes, bien instruido en las ciencias y reconocido, a pesar de su juventud, por algunos literatos de su ciudad natal a causa de sus excelentes poemas. Aunque no era rico, contaba con una adecuada fortuna, considerablemente aumentada por la dote de su futura esposa. Además, ésta era bella y virtuosa, por lo que nada parecía interponerse entre la felicidad y aquel joven. A pesar de ello, no era del todo feliz, pues su corazón fue asaltado por la ambición de convertirse en un auténtico poeta.
El poeta chino Han Fook fue dotado de un maravilloso impulso para aprender y perfeccionarse a sí mismo en todo cuanto tuviera que ver con la poesía
Una noche, durante la fiesta de las lámparas celebrada a orillas del río, Han Fook deambulaba solo por la ribera contraria. Entonces se apoyó sobre el tronco de un árbol que emergía del agua, y vio reflejadas en la superficie miles de luces que nadaban y temblaban; vio hombres, mujeres y muchachas que se saludaban entre sí a bordo de barcos y otras pequeñas embarcaciones, brillando como bellas flores ataviadas con sus prendas más festivas; escuchaba el suave murmullo de las aguas iluminadas, las canciones de las niñas, la vibración de las cítaras y las agradables tonadas de los flautistas; y observó, por encima de aquel espectáculo, la azulada noche, suspendida como la cúpula de un gran templo. El corazón del joven comenzó a latir más fuerte y rápidamente cuando se dejó vencer, como un solitario espectador, por toda aquella belleza. Por mucho que deseara cruzar el río y participar y disfrutar del festejo en compañía de su prometida y sus amigos, ansiaba más ardientemente presenciar aquel cuadro como un sensible espectador y reflejarlo en un poema perfecto: lo azul de la noche y el juego de las luces en el agua, el placer de los invitados a la fiesta y el anhelo del silencioso testigo que permanece apoyado en el tronco del árbol sobre el río. Y sintió que, aun presenciando todas las fiestas y placeres de la tierra, su corazón nunca podría sentirse colmado y sereno, pues sabía que permanecería como un hombre solitario, aislado, un extraño en medio de la vida. Así advirtió que la particular constitución de su alma, solitaria entre muchas otras, le impelía a sentir la belleza de la tierra y a conocer los deseos de aquel ser extraño. Esto le entristeció, pero persistió en sus reflexiones y cayó en la cuenta de que la meta de sus pensamientos era esta: que la verdadera felicidad y la más profunda satisfacción sólo podrían darse si, en alguna ocasión, llegara a plasmar en un poema, de manera perfecta, el reflejo del mundo, en el que lograra apresar el mundo en sí mismo, purificado y perpetuado en estas especulares imágenes.
Y sintió que, aun presenciando todas las fiestas y placeres de la tierra, su corazón nunca podría sentirse colmado y sereno, pues sabía que permanecería como un extraño en medio de la vida.
Sin saber si estaba despierto o era presa del sueño, Han Fook oyó un ligero ruido y divisó a un hombre desconocido que permanecía cerca del tronco del árbol, un anciano de aire venerable, vestido con una túnica violeta. Han Fook se incorporó y le saludó con las fórmulas propias de quien se dirige a alguien distinguido. Pero el extraño sonrió y recitó algunos versos que contenían todo cuanto el joven había sentido, expresados bella y perfectamente en correspondencia con las reglas de los grandes poetas. El corazón del joven se detuvo, maravillado.
“¿Quién eres…”, preguntó mientras se inclinaba profundamente, “… tú, que puedes ver en mi alma y pronunciar más bellos versos que los escuchados por boca de mis maestros?”.
El extraño sonrió de nuevo, una sonrisa que mostraba consumación, perfección, y dijo: “Si quieres llegar a ser poeta, ven conmigo. Encontrarás mi cabaña en la fuente del gran río, al noroeste de las montañas. Mi nombre es Maestro de la Palabra Perfecta” .
Tras este suceso, el anciano se adentró en la profunda sombra que proyectaba el árbol y pronto desapareció. Cuando Han Fook le buscó en vano y no dio con pista alguna, se convenció de que todo aquello no fue más que un sueño nacido de su fatiga. Entonces se dirigió hacia los barcos y se introdujo en la fiesta, aunque entre las voces y el sonido de las flautas escuchaba constantemente la misteriosa voz del extraño; su alma parecía haber huido con el anciano: tras sentarse entre los fastidiosos invitados que le molestaban en su estado de enamoramiento, se sintió como un extraño con los ojos en pasmo.
Entonces se dirigió hacia los barcos y se introdujo en la fiesta, aunque entre las voces y el sonido de las flautas escuchaba constantemente la misteriosa voz del extraño; su alma parecía haber huido con el anciano
Algunos días más tarde, el padre de Han Fook quiso reunir a sus amigos y parientes para decidir la fecha de la boda. Pero el futuro marido se interpuso y dijo: “Disculpadme si parezco violar la obediencia que un hijo debe a su padre. Pero conoces muy bien mi deseo de sobresalir en el arte de los poetas, y aunque incluso algunos de mis amigos han aplaudido mis poemas, sé muy bien que aún soy un principiante y que no he recorrido más que los primeros pasos de mi camino. Por eso te ruego que me permitas partir en soledad durante un tiempo y continuar mis estudios, pues una vez que contraiga matrimonio y deba administrar una casa, no podré dedicarme a aquellos asuntos. Todavía soy joven y carezco de otras obligaciones; anhelo vivir un poco más sólo para mi poesía, con la que espero alcanzar fama y felicidad”.
Este discurso sorprendió al padre, que respondió: “Debes amar este arte por encima de todo, si incluso pretendes posponer tu boda por su causa. Si ha sucedido algo entre tu prometida y tú, házmelo saber, para poder ayudarte y reconciliaros, o encontrar alguna otra”.
Pero el hijo juró que amaba a su prometida no menos que ayer, que siempre, y que ni siquiera la sombra de un mínimo desacuerdo había tenido lugar entre ellos. Y en el mismo momento que dijo esto a su padre, le confesó que un maestro le había revelado en un sueño durante la fiesta de las lámparas todo aquello, y que su más ardiente deseo, que le haría poseedor de toda la felicidad del mundo, consistía en convertirse en su discípulo.
“Muy bien”, dijo su padre, “te concederé un año, tiempo en el que deberás perseguir tu sueño, que quizás te fue comunicado por un dios”.
“Quizás puedan ser dos años”, inquirió, vacilante, Han Fook, “¿quién sabe?”.
Su padre le dejó ir, entristecido. El joven dirigió una carta a su prometida, despidiéndose, y entonces partió.
Cuando hubo andado durante mucho tiempo, llegó a la fuente del río y allí encontró una choza de bambú, inmersa en una gran quietud; tras ella estaba el anciano al que había visto en el tronco del árbol que emanaba del agua. El anciano permaneció sentado mientras tocaba su laúd, y cuando vio a su invitado aproximándose con respeto, no se levantó ni le saludó, sino que tan sólo sonrió y continuó deslizando sus dedos suavemente sobre las cuerdas; de él procedía una mágica melodía parecida a una nube de plata que atraviesa el valle. El joven se detuvo asombrado, olvidando todo en su ensimismamiento, hasta que el Maestro de la Palabra Perfecta apartó su pequeño laúd y se introdujo en la cabaña. Han Fook le siguió deferentemente y permaneció con él como su sirviente y discípulo.
El anciano permaneció sentado mientras tocaba su laúd, de él procedía una mágica melodía parecida a una nube de plata que atraviesa el valle.
Tras un mes, el joven había aprendido a despreciar todas las canciones que había compuesto hasta aquel momento, a las que terminó por desterrar de su memoria. Algunos meses más tarde, también borró de su mente los poemas que había aprendido de sus profesores. El maestro apenas intercambió una palabra con él; en silencio, le enseñó el arte del laúd, hasta que el espíritu del aprendiz fue inundado por la música. En una ocasión, Han Fook compuso un pequeño poema en el que describía el vuelo de dos pájaros en el cielo otoñal, y quedó conforme. No tuvo valor para mostrárselo al maestro, pero lo recitó una noche no muy lejos de la cabaña; el maestro de seguro le escuchó, aunque no dijo nada, tan sólo tocó suavemente su laúd. Pronto el aire se volvió frío, el crepúsculo aceleró su llegada y se levantó un fuerte viento, a pesar de estar en mitad del verano. Atravesando el cielo, que se había tornado gris, volaban, poderosas, dos garzas en busca de nuevas tierras, una visión mucho más bella y perfecta que los versos del discípulo, lo que le entristeció y le dejó mudo, creyéndose inútil. El anciano procedió siempre de este modo, y cuando había transcurrido un año, Han Fook casi había aprendido completamente el arte de tocar el laúd, aunque el arte de la poesía parecía cada vez más complejo y sublime.
Cuando pasaron dos años, el joven sintió una intensa añoranza al pensar en su familia, su ciudad natal y su prometida, y pidió permiso al maestro para emprender el viaje.
El maestro sonrió y asintió. “Eres libre”, dijo, “y puedes marchar donde desees. Quizás vuelvas, quizás permanezcas allí: lo que prefieras”.
De esta manera el discípulo comenzó su viaje y anduvo sin descanso, hasta que una mañana, al alba, llegó a su tierra, que observó desde un puente abovedado. Furtivamente se introdujo en el jardín de la casa del padre, cuya respiración escuchó a través de la ventana de su aposento, donde permanecía aún dormido; del mismo modo acudió a la morada de su prometida, donde, desde un peral en el que se encaramó, la divisó mientras ella, en su habitación, peinaba su pelo. Entonces comparó todo aquello que había visto con sus ojos con la imagen que sobre su nostalgia había pintado, y le resultó claro que estaba destinado, después de todo, a ser un poeta; se percató de que en los sueños de los poetas acontecen una belleza y una gracia que se hurtan de las cosas de la realidad. Así, descendió del árbol y abandonó el jardín, atravesando el puente de su ciudad natal, regresando al valle, camino de las montañas. Allí estaba el viejo maestro, como antes, sentado frente a su cabaña en una modesta esterilla, tocando el laúd con sus dedos. En lugar de una bienvenida, recitó un par de versos sobre las bendiciones del arte, sonidos profundos, armoniosos, que llenaron de lágrimas los ojos del joven.
Allí estaba el viejo maestro, como antes, sentado frente a su cabaña en una modesta esterilla, tocando el laúd con sus dedos.
De nuevo permaneció Han Fook con el Maestro de la Palabra Perfecta, quien le instruyó ahora en el arte de la cítara, pues ya dominaba el laúd. Así se desvanecieron los meses, como nieve con el viento del este. En dos ocasiones más sintió el aguijón de la nostalgia. Una de ellas huyó secretamente en la noche, pero en cuanto traspasó la última curva del valle, la brisa nocturna sopló sobre la cítara que colgaba en la puerta de la cabaña, cuyos tonos llegaron hasta él, le reclamaban, a lo que no pudo resistirse. La otra vez, sin embargo, soñó que estaba plantando un pequeño árbol en su jardín, acompañado de su prometida y sus hijos, que lo rociaban con vino y leche. Cuando se despertó, agitado, la luna brillaba en su aposento, y observó al maestro tendido cerca de él, mientras su vieja barba se movía suavemente. En aquel momento sintió aversión hacia él, hacia aquel hombre que, le parecía, había destrozado su vida y le había engañado sobre su futuro. Deseó abalanzarse sobre él y asesinarle; pero inmediatamente el anciano abrió sus ojos y comenzó a sonreír con un delicado y triste gesto, que desarmó al discípulo.
“Recuerda, Han Fook”, dijo dulcemente el viejo, “que eres libre para hacer lo que te plazca. Puedes volver a tu ciudad natal y plantar árboles, puedes odiarme o matarme a golpes, poco importa”.
“Oh, ¿cómo podría odiarte…?”, contestó el poeta conmovido profundamente, “sería parecido a odiar al mismo cielo”.
Así, habitó allí y aprendió a tocar la cítara, después la flauta, y más tarde comenzó, bajo la dirección del maestro, a componer poemas. Poco a poco conoció el secreto arte de expresar cuanto parece simple y sencillo, de manera que el alma del oyente se viera afectada, así como el viento incide en la superficie del agua. Describió de este modo la salida del sol, cuando vacila sobre el horizonte tras las montañas, y la silenciosa huida de los peces cuando se sumergen como sombras bajo el agua, o el suave balanceo de un joven sauce con el viento primaveral. Y cuando alguien escuchaba todo esto, no eran tan sólo el sol, el juego de los peces o el silbido del sauce, sino que el cielo y el mundo parecían armonizar en un momento de música perfecta. Todo oyente pensaba así, con odio o placer, en aquello que había amado u odiado: el niño evocaba sus juegos, el joven a su amada y el viejo presentía la muerte.
Y cuando alguien escuchaba todo esto, no eran tan sólo el sol, el juego de los peces o el silbido del sauce, sino que el cielo y el mundo parecían armonizar en un momento de música perfecta.
Han Fook desconocía cuántos años había pasado con el maestro en la fuente del gran río. A veces le parecía como si hubiera llegado al valle la última noche, recibido por la música del anciano. También, en otras ocasiones, sentía como si todas las generaciones humanas, así como todos sus siglos, hubieran caído tras él y resultaran insustanciales.
Una de aquellas mañanas despertó solo en la cabaña, y por más que buscó y llamó, el maestro había desaparecido. A lo largo de la noche, pareciese que el otoño se hubiera presentado inesperadamente. El bronco viento chocaba contra la pequeña cabaña, y grandes bandadas de aves migratorias volaban sobre las crestas de las montañas, aunque el tiempo propicio para ello aún no había llegado.
Entonces Han Fook tomó su pequeño laúd y descendió a su tierra natal, y allí donde topara con gente recibía el saludo propio de quien es viejo y distinguido. Al llegar a la ciudad, su padre y su prometida, así como sus parientes, habían muerto. Otras personas ocupaban sus antiguas moradas. Al caer la noche, se celebró la fiesta de las lámparas en la ribera del río; el poeta Han Fook permaneció al otro lado, en la orilla más oscura, mientras se apoyaba en el tronco de un viejo árbol; cuando comenzó a tocar su pequeño laúd, las mujeres suspiraron y miraron, encantadas pero angustiadas en la noche, y los más jóvenes llamaron al artista del laúd, a quien no pudieron encontrar, explicando que ninguno de ellos había escuchado jamás esa clase de tonadas. Han Fook sonreía. Observó el río, donde nadaban miles de lámparas en forma de imágenes especulares. Y cuando no fue capaz de distinguir las imágenes reflejadas de las reales, tampoco encontró diferencia en su alma entre aquel festejo y el primero, el de su juventud, cuando escuchó las palabras del extraño maestro.
Y cuando no fue capaz de distinguir las imágenes reflejadas de las reales, tampoco encontró diferencia en su alma entre aquel festejo y el primero, el de su juventud, cuando escuchó las palabras del extraño maestro.







 .
.