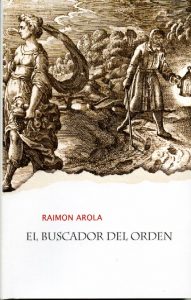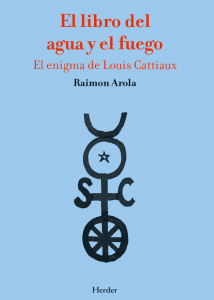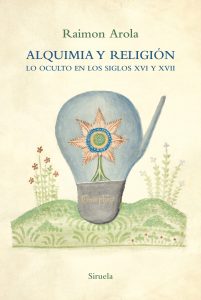El asombro
Antes de que la última sangre vertida se hubiera coagulado en la tierra supo, sin saber cómo, que aquella pelea feroz en la que había participado, había ocurrido otras veces, en lugares distintos y en épocas diferentes.
Y al morir tuvo la certeza de que, si bien siempre había tomado parte en aquellas contiendas, no en todas las ocasiones había defendido los mismos ideales. A veces se veía a sí mismo afirmando la incognoscibilidad del vacío primigenio, mientras que en otras supo que había muerto defendiendo la posibilidad del conocimiento a través del Verbo.
En aquel preciso momento, desde las profundidades, un dios pequeño y bicéfalo lo contemplaba asombrado, y podría decirse que también algo inquieto, pues aquel terrible caos que se veía en la tierra, reflejaba como un espejo, la dualidad de sus pensamientos.
Humedades coaguladas
Se estaba bien en la playa aquella mañana de junio. Un pequeño universo ordenado a partir de la sombrilla de rayas azules bajo la que se hallaba sentado. A su lado, un cuerpo de mujer, todavía apetecible, se estaba tostando al sol. Los niños, un poco más lejos, jugaban a construir un castillo. Satisfecho, el hombre cerró los ojos. Quizá hasta se quedó dormido.
No supo cuando empezó todo, pero de pronto el sol se oscureció por completo y un estrépito enorme lo sacó de su ensimismamiento. Al abrir los ojos contempló la desnudez de la tierra y la extraña inmovilidad de un mar negro, reflejo de la oscuridad del cielo.
Surgió entonces el movimiento. Tierra y mar se mezclaron, unas veces buscándose con ansia y otras evitándose desesperadamente. Y entre ambos extremos, el vacío y el desorden y la confusión y el miedo.
Tendido sobre la arena, el hombre perdió la noción de sí mismo, dejó de sentir su cuerpo, hasta que una certeza imposible se adueñó de su pensamiento: era hermoso en extremo el caos que estaba viendo.
Después se abrió la tierra y el mar la penetró por completo. Sólo quedó el silencio.
Cuando el sol brilló otra vez y se ordenaron los elementos, lo que era seco se apartó del agua y el mar volvió a su puesto. Algunos charcos olvidados sobre la arena guardaban el recuerdo de lo que había sucedido, aparentemente, hacía un momento. De uno de ellos surgió el hombre desnudo, una mirada asombrada llenaba sus ojos nuevos. Se inclinó sobre el charco del que había salido y lo miró.
Y vio a un hombre dormido y un hermoso cuerpo de mujer a su lado y una sombrilla con rayas azules, y unos niños en la orilla y un castillo y un crepúsculo y un desorden y un sol que brilló de nuevo.
Y el hombre de los ojos nuevos se sentó en el suelo y comenzó a jugar con el charco y con todo lo que había dentro.
El asceta
En un apartado rincón del desierto, el sabio asceta permanecía inmóvil, sentado sobre la arena, con la vista fijada en el firmamento. Hacía mucho tiempo que había aprendido a leer en el cielo como en un espejo. Por eso, era el único que conocía el orden correcto de los signos ocultos que daban el nombre, el ritmo y la vida a todas las producciones de la naturaleza.
Un día, no pudiendo soportar por más tiempo los gritos discordantes de la nueva raza de salvajes que se había apoderado de la tierra, reunió mentalmente su alma su espíritu y su cuerpo en un punto único y, poco a poco, empezó a deletrear cada cosa al revés, hasta que toda la creación se sumergió de nuevo en el reposo del Ser.