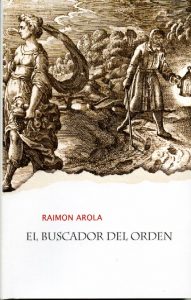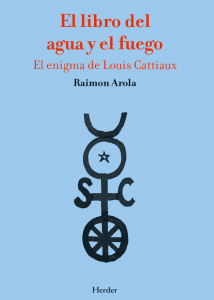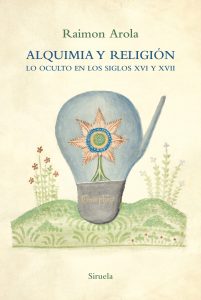Dedicado a todos los buscadores solitarios
Con los pies descalzos y las togas al aire pasean dos ancianos por la vasta playa de la ciudad imperial. Son amigos desde su juventud, allá en la lejana Roma. Llegaron acompañando a Augusto, cuando éste decidió hacer de la olvidada Tarraco la capital de su Imperio. Los dos, Octavio y Máximo, han dedicado su vida al servicio del emperador y a lo largo de muchos años han compartido también una extraña inquietud, un ansia de trascendencia, que cada uno ha intentado calmar de un modo distinto. Por eso, si bien el amor que sienten el uno por el otro es de una solidez a toda prueba, lo expresan de un modo harto curioso: no saben hablar sin discutir, sin adoptar un punto de vista opuesto al del otro, aunque en sus discusiones no faltan jamás ni el buen humor ni la inteligencia.
Octavio es sacerdote, un flamen mayor. Está asignado al culto de la Dea Roma y también al de los Divi Emperators, cuya autoridad máxima es el propio emperador, empeñado en devolver su dignidad a los venerables colegios sacerdotales y darles una nueva vida. Así, Augusto y sus sacerdotes se esfuerzan en respetar las tradiciones, vigilan que las ceremonias y los sacrificios se hagan según los rituales antiguos y, en general, velan por el minucioso cumplimiento de todas las reglas prescritas por las leyes religiosas romanas.
Máximo, es un funcionario público de mediano rango, con poco trabajo y con mucho tiempo para interesarse por las nuevas religiones que, desde África o desde Oriente, llegan a la ciudad. Iniciado en el culto de Isis, participa a veces en los misterios de Mitra. Con menos frecuencia, pero con el mismo interés, ha acompañado a los cristianos en sus ceremonias y, naturalmente, pertenece al Collegion Fabrum, que agrupa bajo una misma logia a las gentes de cada gremio. Pero, ni las iniciaciones en las que ha participado, ni los rituales que sigue con regularidad, han podido llenar su profundo vacío.
–Todas las sectas, piensa, son buenas y lo que enseñan es excelente. Sus ritos, sus símbolos, me atraen pero una vez experimentados me dejan tan dolido y perplejo como estaba antes.
En el fondo siente envidia de su amigo Octavio, pues él sólo tiene que seguir la religión del Estado, honrar al emperador y a los dioses protectores del Imperio para sentirse tranquilo. Sin embargo, el viejo Máximo está muy equivocado pues, si bien Octavio no deja traslucir sus dudas ante nadie, a veces, ni siquiera ante sí mismo, lo cierto es que se siente tan vacío como su amigo. Custodiar las leyes del emperador está muy bien y guardar las prescripciones rituales ayuda al buen gobierno del Imperio, se dice, pero lo cierto es que cada día se siente más a disgusto en los sacrificios y en las otras ceremonias públicas que debe presidir.
Por eso, Octavio piensa que los auténticos héroes de las epopeyas no son quienes ejecutan grandes proezas en territorios extraños sino los buscadores solitarios. Los hombres torturados, que, como él, no encuentran su lugar en ninguna religión ni en ninguna secta. Seres aparte de cualquier tipo de organización. Amantes solitarios, a los que el mundo exterior no satisface, descontentos muchas veces con su propia actitud y que, a pesar de todo, se mantienen fieles a sí mismos y a su búsqueda.
Hoy, por fin, sentados sobre la arena después del largo paseo, los dos ancianos se confían sus dudas por vez primera y también por primera vez están de acuerdo.
–Un par de viejos melancólicos, eso es lo que somos –dice Máximo.
–Unos amargados –contesta Octavio. Y ambos callan, avergonzados de su propia debilidad, hasta que al caer la tarde se levantan y construyen una conversación intrascendente que los lleva hasta su casa.
El anciano flamen, no ha podido dormir dándole vueltas a sus incertidumbres y a las de su amigo Máximo. ¿Todos los solitarios sienten lo mismo?, se ha estado preguntando durante toda la noche y, si así fuera, ¿cómo podrían unirse, saber que no están solos? Tampoco ha logrado concentrarse en las ceremonias cotidianas de la mañana. Antes al contrario, cuánto más odiosos se le hacían aquellos ritos vacíos, más ansiaba encontrar un consuelo para sí mismo y para todos aquellos que se hallaban en su misma situación. Octavio no es un iluso y sabe que es imposible unir a los dispersos eremitas del espíritu, pero no puede dejar de pensar en ello. Así, una vez concluidas sus obligaciones y antes de encontrarse con su amigo Máximo, se dirige al templo de Júpiter para consultar el oráculo. Tras depositar su ofrenda sobre el altar de los sacrificios, se dispone a escuchar el mensaje del dios: «El agua estancada y oscura en la tierra, en el cielo será una nube.» Como tantas veces el oráculo ha respondido con una paradoja, pero el sacerdote sale satisfecho, pues, acostumbrado a las crípticas respuestas, intuye el problema al que se enfrenta.
Con paso rápido, Octavio se dirige hacia el lugar de su cita con Máximo al lado opuesto del foro. Durante el verano nadie cruza la imponente explanada en línea recta pues el sol es inclemente en estas latitudes, pero esta tarde, abstraído en sus pensamientos, se olvida de dar el rodeo que le hubiera llevado por leve frescura de los soportales. De pronto, el fuego del cielo le hiere y, ante su sorpresa, se ve en medio de la gran plaza, sumergido en un mar de deslumbradora luz blanca. Un éter radiante y denso por el peso de la luz de vida que le rodea por todas partes. La infinidad de partículas brillantes que van y vienen se reflejan, como en un espejo, en los mármoles de los edificios que rodean el gran espacio inmerso en luz y crean un océano luminoso que lo contiene todo. ¡Todo! El anciano Octavio sonríe mientras intenta contener las lágrimas.
Cuando sudoroso y casi extenuado llega donde le espera Máximo, su idea ya ha tomado cuerpo. Se trata de un pensamiento extraño, casi increíble, pero que le llena de una profunda alegría. Atropelladamente, intenta explicárselo a su amigo, quien, no logra entender la relación existente entre la asamblea de los dioses y la oculta cofradía de los buscadores solitarios. Tan deshilvanadas son las explicaciones de Octavio, que Máximo se convence de que el primero se halla bajo los efectos de una insolación. Pero Octavio insiste en su plan:
–Aunque sólo sea una vez, Máximo –exclama el anciano sacerdote entusiasmado –una vez sería suficiente para darles ánimos, para que no se sintieran tan solos y abandonados.
–Pero, ¡cómo quieres convocarlos a todos si ni siquiera los conoces!– se asombra Máximo. –Octavio, tú no hablas en serio…
No sólo el anciano hablaba en serio sino que además afirmaba que el oráculo de Júpiter le había dado la idea. Naturalmente, no se trataba de enviar mensajeros a los buscadores solitarios diseminados por todo el mundo.
–Además, si eso fuera posible, ¡ellos tampoco acudirían!– se reía Octavio –No, amigo mío, la idea es que el mismo Júpiter, durante unos momentos, rapte sus espíritus y los reúna en su isla, en medio del mar luminoso que une la tierra con el cielo, en el lugar invisible donde se tejen los sueños. Así se darán cuenta de que no están solos y de que existe una tierra que no pertenece a este mundo sino al mundo de los inmortales, donde pueden encontrarse. Para nosotros es imposible pero para Júpiter no representa un problema y estoy seguro de que lo hará si se lo pedimos con fe y confianza. Máximo, al contemplar el rostro radiante de su amigo sonríe con tristeza y murmura:
Mientras, sin que nadie se diera cuenta, una semilla en forma de pensamiento había empezado a germinar con fuerza en una isla invisible en medio del gran mar secreto.