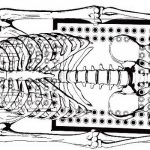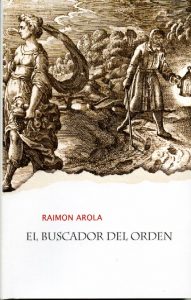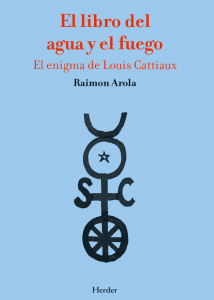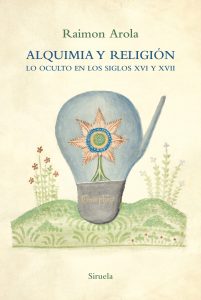![]() Dos años antes de la publicación de las «Bodas químicas de Cristian Rosencreutz», en 1614, apareció en la ciudad de Kassel un opúsculo anónimo titulado Fama Fraternitatis, con el siguiente subtítulo «El descubrimiento de la muy noble orden de la Rosa Cruz», en el que se desvelaba la existencia de la sociedad secreta de la Rosa-Cruz, fundada por un misterioso personaje llamado precisamente Cristian Rosencreutz. Las «Bodas químicas de Cristian Rosencreutz» se podrían considerar como una continuación de este manifiesto.El fragmento que presentamos es sólo el comienzo de las Bodas, una fábula alquímica que merece ser leída en su totalidad.
Dos años antes de la publicación de las «Bodas químicas de Cristian Rosencreutz», en 1614, apareció en la ciudad de Kassel un opúsculo anónimo titulado Fama Fraternitatis, con el siguiente subtítulo «El descubrimiento de la muy noble orden de la Rosa Cruz», en el que se desvelaba la existencia de la sociedad secreta de la Rosa-Cruz, fundada por un misterioso personaje llamado precisamente Cristian Rosencreutz. Las «Bodas químicas de Cristian Rosencreutz» se podrían considerar como una continuación de este manifiesto.El fragmento que presentamos es sólo el comienzo de las Bodas, una fábula alquímica que merece ser leída en su totalidad.
Una noche, la víspera de Pascua, estaba sentado ante mi mesa y como tenía por costumbre conversaba con mi Creador mediante una humilde oración. Lleno del deseo de preparar en mi corazón un pan ácimo inmaculado con la ayuda del Cordero pascual bienamado, meditaba profundamente sobre los enormes secretos que, en su majestad, el Padre de la Luz me había permitido contemplar en tan gran número. De repente, el viento se puso a soplar con una violencia tal que pareció que la montaña en la que había excavado mi morada se desmoronaba.
Una noche, la víspera de Pascua, estaba sentado ante mi mesa y como tenía por costumbre conversaba con mi Creador mediante una humilde oración
Sin embargo, como esta tentativa del diablo, que frecuentemente me ha venido abrumando con muchas penas, no tuvo éxito, recuperé el valor y proseguí mi meditación, hasta que, de forma inhabitual, noté que me tocaban en la espalda. Me asusté tanto que no me atreví a volverme, aunque, al mismo tiempo, sintiera un gozo tal como no puede conocer la flaqueza humana sino es en circunstancias parecidas.
Terminé volviéndome, pues continuaban tirando de mis ropas y entonces vi una maravillosa forma de apariencia femenina, cubierta con un vestido azul delicadamente tachonado de estrellas de oro, como el cielo. En su mano derecha llevaba una trompeta de oro puro en la que leí fácilmente un nombre que después me prohibieron revelar; en su mano izquierda apretaba un voluminoso paquete de cartas, escritas en todas las lenguas, que, como supe más tarde, debía distribuir en muchos países. Tenía unas alas grandes y magníficas totalmente cubiertas de ojos; con ellas se elevaba por los aires y volaba más rápido que el águila.
Quizás hubiera podido observar más detalles pero como se quedó junto a mí muy poco tiempo y, como aún estaba aterrorizado y maravillado, no me fijé en más. Cuando me volví, buscó en su paquete de cartas y depositó una sobre mi mesa con una profunda reverencia; después, desapareció sin decir una sola palabra. Al alzar el vuelo tocó su trompeta con tanta fuerza que resonó por toda la montaña y no pude oír ni mi propia voz durante casi un cuarto de hora.
No sabiendo qué hacer ante esta aventura extraordinaria, caí de rodillas y rogué a mi Creador que me salvaguardara de todo lo que amenazara mi salvación eterna. Temblando de miedo, tomé entonces la carta que encontré tan pesada como si toda ella fuera de oro macizo. Examinándola con atención, descubrí el sello minúsculo que la cerraba y sobre el que estaba representada una cruz delicada con la inscripción: In hoc signo + vinces (Con este signo + vencerás).
Temblando de miedo, tomé entonces la carta que encontré tan pesada como si toda ella fuera de oro macizo.
El descubrimiento me tranquilizó por completo pues sabía que este sello no agradaba al diablo, que en ningún caso lo hubiera usado. Abrí, pues, la pequeña carta con presteza y leí los versos siguientes escritos en letras de oro sobre fondo azul:

«Hoy, Hoy, Hoy / son las bodas del rey; / si has nacido para tomar parte en ellas / elegido por Dios para la alegría, / ve hacia la montaña / donde se erigen los tres templos / y allí contemplarás el prodigio.
Ten cuidado contigo, / ¡Examínate! / Si no te has purificado con constancia, las bodas te harán daño. / Infortunio para quien se retrasa allí abajo. / Que se abstenga quien sea demasiado ligero».
Al pie y como firma figuraba: Sponsus et Sponsa
Hoy, Hoy, Hoy / son las bodas del rey; / si has nacido para tomar parte en ellas / elegido por Dios para la alegría, / ve hacia la montaña / donde se erigen los tres templos / y allí contemplarás el prodigio.
Leyendo esta carta estuve a punto de desvanecerme; se me erizó el vello y un sudor frío bañó mi cuerpo. Comprendí que se trataba de las bodas que me habían sido anunciadas siete años antes en una visión; las había esperado y deseado ardientemente y había calculado su fecha estudiando cuidadosamente los aspectos de mis planetas; pero nunca sospeché que se celebrarían en condiciones tan graves y peligrosas.
En efecto, me había imaginado que no tendría sino que presentarme a las bodas para ser acogido como huésped bienvenido y hete aquí que todo dependía de una elección divina. No estaba nada seguro de merecer encontrarme entre los elegidos; menos aún, cuando me examinaba y no encontraba en mí sino incomprensión e ignorancia respecto a las cosas ocultas, una ignorancia tal que no era capaz de comprender ni las cosas más sencillas de mis ocupaciones diarias. Así, y con mayor razón, no debía estar destinado a profundizar y conocer los secretos de la naturaleza. A mi parecer, la naturaleza podría encontrar en cualquier otro lado un discípulo mejor a quien confiar sus preciosos tesoros, aunque temporales y perecederos.
Igualmente caí en la cuenta de que mi cuerpo, mis costumbres externas y él amor fraterno hacia mi prójimo, no eran de una pureza deslumbrante; así, el orgullo de la carne aún se manifestaba, sobre todo por su tendencia a la consideración y a la pompa mundanas y la falta de atención hacia mi prójimo. Todavía estaba constantemente atormentado por el pensamiento de actuar en provecho propio, por edificar grandiosas construcciones, por hacerme un nombre inmortal en el mundo y por otros pensamientos carnales parecidos.
Pero, sobre todo, fueron las oscuras palabras relativas a los tres templos las que me sumieron en una gran inquietud; mis reflexiones no llegaron a esclarecerlas y quizás no las hubiera comprendido nunca sin una milagrosa revelación. Oscilando entre el temor y la esperanza, pesaba los pros y los contras sin llegar a constatar otra cosa que mi impotencia y mi flaqueza. Sintiéndome incapaz de tomar decisión alguna y temeroso ante esta invitación, traté de encontrar una solución por mi vía habitual más segura: me abandoné al sueño tras una oración severa y ardiente, con la esperanza de que, con el permiso divino, mí ángel quisiera aparecérseme para poner fin a mis dudas como ya me había sido otorgado con anterioridad. Y una vez más, alabado sea Dios, así fue bajo la forma de una preciosa y severa advertencia para mi bien y ejemplo y para enmienda de mi prójimo.
Remeroso ante esta invitación, traté de encontrar una solución por mi vía habitual más segura: me abandoné al sueño tras una oración severa y ardiente, con la esperanza de que, con el permiso divino, mí ángel quisiera aparecérseme para poner fin a mis dudas
Apenas me hube dormido, cuando tuve la impresión de encontrarme en una torre sombría atado con pesadas cadenas, junto a otros innumerables hombres; bullíamos como un enjambre de abejas, sin el menor rayo de luz, los unos sobre los otros, lo que agravaba más nuestra aflicción. Ninguno de nosotros podía ver nada y, sin embargo, oía a mis compañeros que se querellaban continuamente entre sí, porque la cadena de uno era un tanto así más ligera que la del otro, sin considerar que no había razón para despreciarse pues todos no éramos sino unos pobres desgraciados.
Tras padecer este dolor durante mucho tiempo, tratándonos recíprocamente de ciegos y de prisioneros, finalmente oímos el sonar de numerosas trompetas y el redoble del tambor, ejecutados con una maestría tal que nos sirvió de regocijo y apaciguamiento en nuestra desdicha. Mientras escuchábamos, se levantó el techo de la torre y un poco de luz llegó hasta nosotros. Entonces se nos pudo ver, cayendo los unos sobre los otros, pues todo el mundo se agitaba en desorden, de manera que el que antes estaba arriba, ahora se encontraba debajo. En cuanto a mí, tampoco permanecí inactivo, sino que me deslicé entre mis compañeros y, pese a mis pesadas ataduras, trepé hasta una piedra de la que había logrado apoderarme, aunque también allí fui atacado por los demás, defendiéndome como mejor sabía, con mis pies y con mis manos.
Estábamos persuadidos de que nos liberarían a todos, aunque ocurrió de otra manera. Cuando los señores que nos miraban desde arriba, por el agujero de la torre, se hubieron divertido un poco con la agitación y los gemidos, un viejo completamente cano nos ordenó que nos callásemos y cuando se hizo silencio habló en los siguientes términos si la memoria no me es infiel:
«Si no te hubieras ensalzado tanto, / pobre género humano, / ¡cuántos bienes se te habrían concedido / mediante el poder de mi madre! / Pero como rehúsas obedecer, / permanecerás prisionero en la noche / cada vez, más fuertemente encadenado.
Pero mi amada madre / perdona el mal realizado; / y permite que sus bienes preciosos / surjan a la luz con frecuencia; / aunque se alcancen muy raramente / para que se les aprecie, / pues si no serían tomados como fábulas.
En honor a la fiesta que celebramos hoy, /para rendirle una mayor ofrenda, / quiere hacer una buena obra. / Se bajará ahora una cuerda; / quien se agarre a ella sin caer, / podrá, después, marcharse en libertad».
Si no te hubieras ensalzado tanto, / pobre género humano, / ¡cuántos bienes se te habrían concedido / mediante el poder de mi madre!
Apenas terminó este discurso, cuando la anciana Dama ordenó a sus servidores que lanzaran la cuerda siete veces dentro de la torre y que la izaran con los que hubieran podido cogerla.
¡Dios mío! Lástima que no pueda describir con detalle la angustia que nos embargó entonces, ya que todos tratábamos de apoderarnos de la cuerda, obstaculizándonos mutuamente. Pasaron siete minutos, después sonó una campanilla; a dicha señal los servidores izaron la cuerda con cuatro de nosotros. En estos momentos, estaba muy lejos de poder alcanzarla pues, para mi desgracia y como ya he dicho, me hallaba subido sobre una piedra adosada al muro de la torre desde donde no se podía coger la cuerda que pendía por el centro.
La cuerda fue tendida una segunda vez; pero muchos tenían cadenas demasiado pesadas y manos muy delicadas para sujetarse a ella y, al caer, arrastraban a otros que quizás se hubieran mantenido. Y éramos tan envidiosos en nuestra miseria que hubo quien, no pudiendo cogerla, descolgaba a los demás. Compadecí sobre todo a quienes eran tan pesados que se les arrancaban las manos del cuerpo sin que lograran subir.
En cinco idas y venidas muy pocos se liberaron pues ocurría que cuando sonaba la señal, los servidores se llevaban la cuerda con tal rapidez que la mayoría de los que la habían asido caían, los unos sobre los otros. La quinta vez subió incluso vacía, así que muchos de nosotros, entre los que me contaba, perdimos la esperanza de vernos libres; imploramos pues a Dios para que tuviera piedad de nosotros y nos sacara de aquellas tinieblas ya que las circunstancias eran propicias; algunos fueron escuchados. Pues cuando la cuerda descendió por sexta vez, varios se asieron fuertemente y en el momento en que remontaba, balanceándose de un lado a otro, también se aproximó hacia mí, acaso por voluntad divina; la cogí al vuelo agarrándome a ella por encima de todos los demás; y de esta manera, contra toda esperanza, salí por fin de la torre. Fue tan grande mi alegría que ni sentí las heridas que una piedra aguda me hizo en la cabeza mientras subía; hasta que, junto a los demás liberados, tuve que ayudar a izar la cuerda por séptima y última vez. Entonces y debido al esfuerzo que hice, la sangre fluyó sobre mi ropa sin que, en mi gozo, me diera cuenta.
Pues cuando la cuerda descendió por sexta vez, también se aproximó hacia mí, acaso por voluntad divina; la cogí al vuelo agarrándome a ella por encima de todos los demás; y de esta manera, contra toda esperanza, salí por fin de la torre.
Tras la última subida, que traía un mayor número de prisioneros, la anciana Dama hizo quitar la cuerda y encargó a su viejísimo hijo que transmitiera un mensaje al resto de los prisioneros que aún quedaban en la torre, lo que me sorprendió muchísimo. Tras una corta reflexión, éste tomó la palabra de la siguiente manera:
«Queridos hijos que estáis ahí abajo / lo que se esperaba, desde hace tanto tiempo, / por fin se ha realizado, / y ello por la inmensa gracia de mi madre / concedida a vuestros hermanos / No envidiéis su suerte / ahora comienzan tiempos felices / en los que todos los hombres serán iguales; / no habrá más pobres ni ricos.
A quien se le encomendó / se le pedirá mucho. / A quien se le confió mucho / deberá rendir cuentas estrictas. / Que cesen, pues, vuestras amargas quejas: / ¡Tan sólo faltan algunos días!»
Cuando acabó, el techo fue colocado otra vez sobre la torre. Resonaron de nuevo trompetas y tambores, aunque el sonido de esos instrumentos no lograba silenciar los gemidos de los prisioneros que se dirigían a todos los que estaban fuera, lo que me hizo llorar.
La anciana Dama se sentó junto a su hijo en dos sitiales dispuestos al efecto y ordenó contar a los que habían sido liberados. Cuando supo su número, lo inscribió en una tablilla de oro y expresó su deseo de conocer el nombre de cada uno de nosotros, que fue anotado por un paje. A continuación nos miró uno a uno, suspiró y le dijo a su hijo de forma que se pudiera oír claramente: «¡Ay!, cómo compadezco a los pobres hombres de la torre; ojalá que Dios me permita liberarlos a todos». A lo que el hijo respondió: «Madre, Dios lo ha ordenado así y no debemos desobedecerle. Si todos fuéramos señores y poseyéramos los bienes de la tierra, ¿quién nos serviría cuando estuviéramos en la mesa?». Su madre no respondió. Pero al poco tiempo dijo: «Liberad a éstos de sus cadenas». Lo hicieron rápidamente y a mi me tocó de los últimos y, a diferencia de los demás, no pude resistir el inclinarme ante la Dama y agradecer a Dios que, por su mediación, hubiera tenido a bien, en su gracia paternal, elevarme de las tinieblas a la luz. Otros siguieron mi ejemplo y también se inclinaron ante la anciana Dama.
Por último, cada cual recibió como viático una medalla de oro conmemorativa en la que estaban grabados, por un lado, una efigie del sol naciente y en el reverso, si la memoria no me es infiel, las tres letras D.L.S.
A continuación nos despidieron exhortándonos a que sirviéramos al prójimo para gloria de Dios y a que mantuviéramos en secreto lo que nos había sido confiado; lo prometimos y nos separamos.
A causa de las heridas causadas por mis cadenas avanzaba con dificultad y cojeaba de ambas piernas. La anciana Dama se dio cuenta, se rió, me llamó y me dijo: «Hijo mío, no te aflijas por tu imperfección, acuérdate por el contrario de tus flaquezas y da gracias a Dios que te ha permitido, pese a ellas, participar de una luz tan elevada, mientras aún vives en este mundo: sopórtalas en memoria mía».
Hijo mío, no te aflijas por tu imperfección, acuérdate por el contrario de tus flaquezas y da gracias a Dios que te ha permitido, pese a ellas, participar de una luz tan elevada
En este momento las trompetas sonaron inopinadamente; me sobresalté tanto que me desperté. Sólo entonces caí en la cuenta de que todo había sido un sueño. Sin embargo me impresionó tanto, que aún hoy me inquieta y todavía me parece sentir las llagas de mis pies. Fuera lo que fuese, comprendí que Dios me permitía asistir a la celebración de aquellas bodas secretas y misteriosas; en mi piedad filial le di las gracias a su Majestad divina, rogándole que me mantuviese continuamente en el temor, que cada día llenara mi corazón de sabiduría y de inteligencia y que, pese a mis pocos méritos, me condujese con su gracia hasta el fin deseado.
Después me preparé para el viaje; vestí mi ropa de lino blanco y me ceñí los riñones con una cinta color rojo sangre que se cruzaba por la espalda. Coloqué cuatro rosas rojas en mi sombrero, para que se me distinguiera más fácilmente entre la muchedumbre. Siguiendo el consejo de alguien que podía saberlo, tomé como provisiones pan, sal y agua, de los que me serví en momentos determinados con mucho provecho. Pero antes de abandonar mi cabaña, dispuesto para la marcha y vestido con mi ropa nupcial, me prosterné de rodillas y pedí a Dios que permitiera que todo lo que iba a suceder ocurriera para mi bien; a continuación, prometí servirme de las revelaciones que pudieran serme hechas para glorificar Su nombre y para el bien de mi prójimo y no para alcanzar honores y consideración mundana. Habiendo formulado este voto, salí de mi celda lleno de esperanza y alegría.