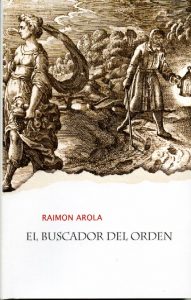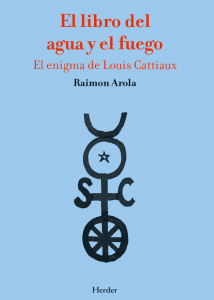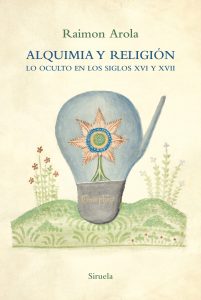No existe tradición que determine tan sustancialmente lo enigmático como la contenida en el silencio. El habla no puede trasladar aquello que a nadie le ha sido dado relatar ni cifrar. La voz propia, que alberga desconocimiento de sí mismo, cuenta con el único atributo de la razón y se encuentra por lo tanto, a un lado del mundo visible. Lo oculto, tan ligado, incluso por etimología al misticismo, a lo que está cerrado y es secreto, únicamente puede ser atendido sin la necesidad de reconocimiento, sin la exigencia de ser visto, y también, y por supuesto, sin el recurso del lenguaje, que busca, por destino, una finalidad, una aparición. La voz es una promesa, y el silencio una consumación.
No existe tradición que determine tan sustancialmente lo enigmático como la contenida en el silencio.
Cuando Nicolás de Cusa señalaba admirablemente al principio de La docta ignorancia que en la totalidad de las cosas naturales subyace una tendencia a “existir de un modo superior” al manifestado por su propia condición natural, y que llegar a la adaptación de lo conocido a lo desconocido “es algo superior a la razón humana”, exhorta en realidad a que nos declaremos ignorantes, entre otras cosas, porque nos es imposible atender desde nuestra consustancial discontinuidad algo que por esencia es eterno. Incluso el silencio, que parece dimanar como un eco de otra dimensión, no tiene la facultad de prolongarse más allá de lo que somos, puesto que tendemos al movimiento, y por lo tanto, a la vibración, a lo que genera sonido. Nos resolvemos en la voluntad de un reposo que deriva hacia la acción. Y toda acción acaba por crear nostalgia: lo que es causa y fruto despierta añoranza.
Numerosos escritos antiguos reflejan esta caída en la acción, la operación que se desenvuelve, al cabo, como anticipo de un mundo en el fondo detenido, inamovible. En el Apocalipsis, abierto ya el séptimo sello, se hace un silencio en el Cielo “por espacio de media hora” (Ap 8, 1), pero necesariamente habrá de sobrevenir la actividad, la movilidad, la lucha, esta “acción” que en su sinsentido conducirá a una nueva estabilización como contrapartida de lo que antaño fuera caos. En una gran diversidad de pasajes bíblicos se percibe, instintivamente, este instante previo al suceso que va a cumplirse, una especie de suspensión entre los acontecimientos, un vilo sostenido en el umbral de los hechos, un no tiempo a punto de existir que vacila en la cronología de cada hombre.
En una gran diversidad de pasajes bíblicos se percibe, instintivamente, este instante previo al suceso que va a cumplirse, una especie de suspensión entre los acontecimientos
Se dice: “Un profundo silencio lo envolvía todo, y en el preciso momento de la medianoche” (Sab 18, 14). La escucha es, entonces, un medio principal para entender qué ocurre, qué acontece alrededor. Salomón pide, antes que otra cosa, un corazón que “oiga” entre el hondo silencio (I Re 3, 9). Después de ser llamado tres veces por Yahvé, Samuel implora: “Habla, que tu siervo te escucha” (I Sam 3, 9). “Es indispensable callar para comprender” (Hab 2, 20) las causas de la discordia, el interior humano en el que la desesperación fuerza las salidas y exige un devenir, esto es, la obligación de fluir en un destino, en una identidad. Y, en cambio, la libertad sólo llega cuando se es capaz de decir: yo fui mí futuro.
En el pensamiento de Occidente aparece como una constante este silenciamiento crucial que tiene lugar antes de la acción, e incurre en la contradicción de querer extraer algo productivo de aquello que no es sucesión, y, en última instancia, quietud. Conseguir que el hecho se revele antes de tener lugar, como en la música de Mark Andre sobre los pasajes apocalípticos, o en la pintura de Zoran Music.
Se ha opinado que el común denominador bíblico lo dibuja un silencio de fondo que se erige en el rector de los acontecimientos; el paisaje mantiene expectante a quien aguarda una señal, la voz del Padre, que en el mundo semítico está oculta para hacerse visible en el interior de cada uno. En la pluralidad terminológica dada en el Antiguo Testamento en torno a situaciones o estados de silencio, la expresión más usada es haster panim, que significa “escondimiento-silencio” de Dios. Quien escucha atento, quien en su desconocimiento trata de discernir con el oído aquello que no puede serle revelado de otro modo, quien asume que su origen es debido a un no saber y a un conciliarse con su docta ignorantia, debe asumir una condición filial, un posicionamiento primordial para entender el cristianismo. Massimo Cacciari bien señala que la escucha es una propiedad del Hijo, la aspiración de todo aquel que vive como aprendizaje; pero en ese escuchar y atender se encuentra, paradójicamente, el propio silencio paterno, que convierte en su igual a quien espera entender, ser llamado, “con-vocado”.
El común denominador bíblico lo dibuja un silencio de fondo que se erige en el rector de los acontecimientos; el paisaje mantiene expectante a quien aguarda una señal, la voz del Padre, que en el mundo semítico está oculta para hacerse visible en el interior de cada uno.
En la generalidad de las religiones orientales no es el “engendrado” quien escucha sino aquel que procura zafarse de la mente y sus cercos, la voluntad que cesa y deja el lugar a lo anterior al pensamiento, a lo ya comenzado, al proceso de eliminación de todo centro de gravedad, al olvido del lenguaje, que es tardío y no se halla, por lo tanto, en el origen de las cosas. Sin embargo, en el pensamiento religioso de influencia judía resuena una voz que conmina moralmente a comportarse como un hijo; proyecta la imagen del que, habiendo sido originado, requiere ser guiado aquí y allá para no errar el camino, cuyas vueltas y revueltas sortea gracias a un silencio que todo lo esclarece.
En el Corán se alaba al que es capaz de caminar y guardar en secreto las palabras y también en secreto, temer a Allah, (Azora 67, 12); y cabe hacerlo siempre discretamente, a ser posible en el crepúsculo, porque la plegaria es más serena (Azora 71, 6-7). El hablar es una debilidad, un oprobio a la divinidad. Porque nadie sabe con certeza de qué habla; nadie sabe lo que dice en realidad: “Cuando pusisteis en movimiento vuestra lengua y dijisteis por vuestra boca aquello sobre lo que no teníais conocimiento”, no pasó desapercibido al Señor (Azora 24, 15). Es ésta una censura hacia quien precisa orientarse a través de las palabras y no mediante el silencio, cuya vía no tiene por qué ser comprensible, ya que es anterior a la estructura de cualquier lenguaje.
La “guerra interior”, en expresión de Algazel, no es sincera si no es librada desde el silencio, sino se acomete desde el “poco hablar y poco sueño” (Carta al discípulo, III). Jamás debe olvidarse que de las diez partes de que consta la salud espiritual, decía el musulmán Abubéquer en La lámpara de las príncipes, nueve consisten en callar; la otra, en apartarse de los ignorantes. Sólo en la aceptación de ese alejamiento es posible participar del mundo y, a un mismo tiempo, estar fuera de él.
La “guerra interior”, en expresión de Algazel, no es sincera si no es librada desde el silencio
Desde el silencio mantenido en los aledaños de la tumba de Edipo, desde la imposibilidad de definir la Unidad en El libro egipcio de los muertos, hasta llegar al platónico “ni siquiera es”, al “no enunciable” védico, a la escucha de aquello que no posee sonido, según el taoísmo, o, por decir con Bodhidharma, caer en la arrogancia de querer nombrar lo que no tiene nombre, forma parte de un mismo discurso que cruza repetidamente el pensamiento místico y que se resuelve en esta definitiva imagen de Plotino, según la que, al lanzarse hacia el Uno, hacia ese Uno del que nada puede decirse, “das con él dentro de ti mismo” (Eneada III, 8, II)
Estamos ante el repentino iluminarse del que hablan los maestros del sufismo, cuya sabiduría proclama que “Él no está compuesto de nombre ni es nombrable”, ya que es, a la vez, “el nombre y lo nombrado”. Ibn Arabí, que escribió estas palabras influido por el pensamiento de Plotino y no menos por el de Algazel, recrea continuamente la idea, tan sustancial para la mística musulmana, de que el silencio forma parte directa del despojamiento (as-salb) y siembre un abandono desde el que poder escuchar (as-samâ) aquello que está escondido y que, a cada momento, recuerda: “No eres distinto de lo que existe, ni distinto de la nada” (Tratado VI). Todavía más: ni la sutileza de las palabras ni el más refinado de los lenguajes pueden llegar a persuadir de que algo haya sido creado, pues la existencia de las cosas es “Su existencia previa” (Ibid., IX). De manera que cuanto procede de la creación jamás consigue ser la totalidad, y cabe tener presente algo esencial: “No puedes dejar de ser porque no eres” (Ibid., II).
El silencio, que no ha sido creado, guarda la propiedad de lo eterno. Comprenderlo plenamente, entender el vacío (tafrig), la desnudez (tachrid), pasa por un concepto como el de la aniquilación del alma, referido por Ibn Arabí. Éste será un punto recurrente en la mística occidental, la piedra de toque sobre la que se apoyarán muchos de los místicos españoles y que tendrá un especial significado en Miguel de Molinos y los quietistas, pero también en Juan de la Cruz, para quien aniquilarse -no en un sentido nihilista- supone el inicio de la plenitud:
El silencio, que no ha sido creado, guarda la propiedad de lo eterno.
“Lo cual fue grande dicha y buena ventura para mí, porque en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias, pasiones, apetitos y afecciones de mi alma con que bajamente sentía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía a operación y trato de Dios; es a saber: mi entendimiento salió de sí, volviéndose de natural y humano en divino”. (Noche oscura II, 4, 2)
Uno nace verdaderamente a la amplitud de la existencia cuando deja de ser su necesidad, cuando el “yo” se disuelve en una calma que llega tras haberse batido contra aquella enfermedad del moderno “no poder morir” de la que habló Kierkegaard: no poder morir y permanecer como el agónico al que le es negado el final y para el que, inevitablemente, el suplicio se le vuelve única forma de vida. He aquí la razón por la que Ibn’ Atâ’ Allah de Alejandría, en las páginas de Sobre el abandono de sí mismo, aseverara que “El hombre sosegado es el que se rebaja” (X, 4), el que cuenta con la extinción de su yo a propósito. No existir aquí, en el mundo, significa, en realidad, olvidarse de pedir, no actuar, no oponer resistencia, “dejarse”. Este gran maestro entre los sâdilîes argumentó que la conciencia individual, su sentido, pertenece únicamente a los primarios estados de la vida y, por ello, al lenguaje.
En cierto modo todo esto significa comenzar de nuevo en uno mismo sin proyectar nada, zanjar lo que se ha sido empezar contra lo que se es, no construirse, evadirse de toda forma, no sustantivar la angustia, ese trance que los sufíes llaman karb, poner en jaque a cuanto procede del entendimiento, y reconocerse en la inexistencia, el al-udum. Una ruptura en la cual, de consumarse, resulta necesario olvidar qué nos ha traído hasta aquí.